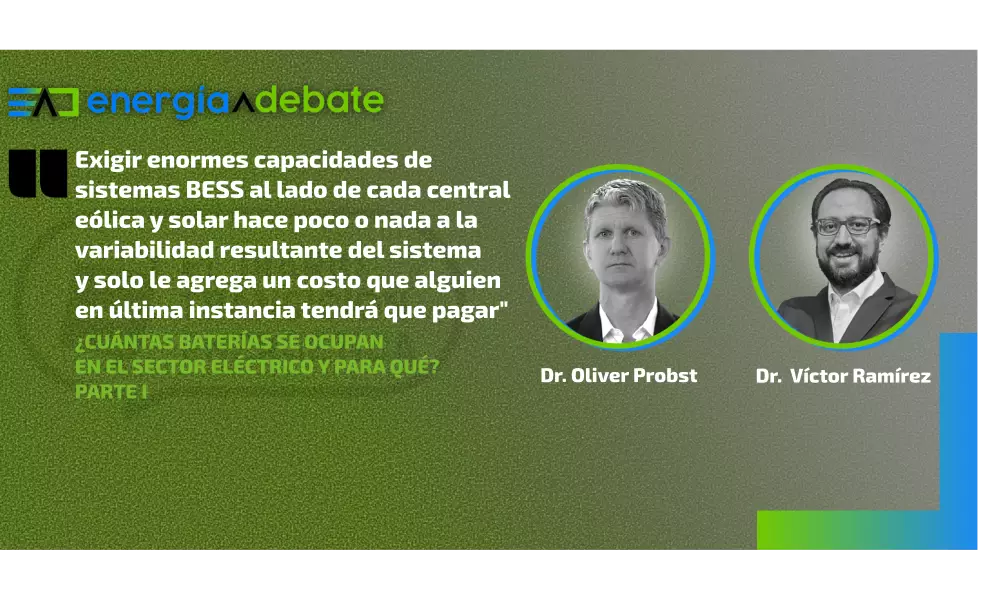
Los sistemas de almacenamiento de energía basados en baterías (BESS, por sus siglas en inglés) han tenido un desarrollo impresionante en la última década, impulsado en parte por el surgimiento igualmente impresionante de la electromovilidad. Esto ofrece una serie de oportunidades para el sector eléctrico, donde los sistemas BESS pueden proveer una serie de servicios que van desde la regulación de variaciones muy rápidas de voltaje y frecuencia hasta la proveeduría de capacidad en horas críticas del sistemas. Entender a detalle los mecanismos técnicos y económicos tras estos servicios y no “comparar peras con manzanas” es de suma importancia para el diseño de disposiciones regulatorias eficaces en torno a los sistemas BESS. En esta serie de artículos intentaremos señalar algunos de los puntos importantes, esperando estimular una discusión técnica y regulatoria productiva.
Hasta el momento, la aplicación de sistemas BESS en el sector eléctrico mexicano ha estado confinada al sistema de Baja California Sur (BCS), impulsado por el alto costo de la generación eléctrica, tal como lo evidencia el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). De los sistemas BESS que operan en BCS, uno realiza exclusivamente, y de manera no remunerada, el servicio de regulación primaria de la frecuencia, es decir, responde ante variaciones de la frecuencia ocasionadas por otros actores del sistema, no de la central donde se encuentra instalado. Este sobrecosto de la central se pudo solventar debido a los ingresos altos que se pueden obtener en el Mercado de Corto Plazo (MCP) local; en otras partes del país el mismo esquema resultaría prohibitivo. Otro de los sistemas BESS de BCS provee Potencia (con P mayúscula) para el Mercado de Balance de Potencia (MBP). En ambos casos, se trata de una apuesta de inversionistas valientes, no de esquemas que fácilmente pudieran generalizarse bajo las regulaciones vigentes del mercado.
Es curioso que ambos esquemas (regulación de frecuencia primaria y proveeduría de capacidad) casi nunca se mencionan en los debates políticos y regulatorios en torno a los sistemas BESS, donde la mitigación de la “intermitencia” de la generación eólica y solar tomó la parte central del escenario. Tal fue el caso del Acuerdo A/113/2024 cuyo objetivo principal es el de “contrarrestar la variabilidad de las Centrales Eléctricas intermitentes” y sólo en segundo lugar la “[mejora de] la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad del SEN”. Este tema sigue muy presente en las declaraciones públicas de la autoridad en torno a las capacidades de almacenamiento que se van a “exigir” a las centrales eólicas y solares, entiéndase, pedir de manera gratuita. Esta exigencia ya ha estado muy presente en los requerimientos de interconexión que el CENACE ha impuesto a los generadores eólicos y solares a lo largo y ancho del país, sin que algún desarrollador se haya querido animar a entrar al juego. La razón simple es que en las condiciones actuales el BESS requerido es un simple centro de costo, sin posibilidad de recuperar por lo menos parte de la inversión adicional.
Obviamente, no falta quien argumente que los sistemas BESS son necesarios para “darle firmeza” a las centrales “intermitentes”, y que sin ello se “desestabiliza la red”. Ambas afirmaciones son falsas, como demostraremos en esta serie de artículos, y resultan – en el mejor de los casos – de una falta de entendimiento del funcionamiento de sistemas eléctricos con una participación fuerte de energías renovables. Aún sin conocimiento técnico de experto puede resultar sorprendente que Alemania pueda generar ya cerca del 60% de su electricidad con energías renovables no hídricas, de manera similar que Dinamarca y Uruguay, donde este último ya produce el 99% de su electricidad a partir de energías renovables (del cual el 57% proviene de fuentes no hídricas), mientras que en México con un escaso 12% de participación de la generación eólica y solar resulte tan difícil torear el impacto del viento y el sol.
Parte de la explicación se puede trazar a las siguientes observaciones: (1) En muchos debates, incluso regulatorios, se siguen comparando “peras con manzanas”, es decir, no se distingue correctamente entre los diferentes servicios requeridos, además de no considerar una visión integral para la minimización de la inversión total requerida y de la maximización del excedente social (tal como lo entienden los economistas). (2) No se entiende la verdadera dimensión de la variabilidad añadida al balance demanda-generación por parte de la generación eólica y solar. En el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) del 2025 las variaciones de la demanda siguen siendo la mayor fuente de variabilidad. Exigir enormes capacidades de sistemas BESS al lado de cada central eólica y solar hace poco o nada a la variabilidad resultante del sistema y solo le agrega un costo que alguien en última instancia tendrá que pagar. (3) Es necesario que el personal del CENACE a cargo del análisis de sistemas de almacenamiento se capacite adecuadamente. Los requerimientos actuales en los estudios de interconexión se basan a todas luces en una aplicación errónea de la metodología estándar STL (“seasonal/trend decomposition using de Loess”), además de omitir una parte importante: la evaluación del impacto al sistema. El típico requerimiento de sistemas BESS con una capacidad del 35% de la central solar o eólica resulta de estas faltas metodológicas. Lo explicaremos en nuestra siguiente nota.
«Exigir enormes capacidades de sistemas BESS al lado de cada central eólica y solar hace poco o nada a la variabilidad resultante del sistema y solo le agrega un costo que alguien en última instancia tendrá que pagar».
*/ Oliver Probst, es profesor-investigador titular y director nacional, Maestría en Ciencias de la Ingeniería, Escuela de Ingeniería y Ciencias, Tecnológico de Monterrey.
Email: oprobst@tec.mx
*/ Víctor Ramírez Cabrera es doctor en Ciencias por la UNAM con estudios en materia de Derecho Ambiental, Impacto Ambiental y Cambio Climático. Es vocero de la Plataforma México Clima y Energía, socio de la firma de consultoría Perceptia21 Energía y miembro fundador del colectivo #WeTweetEnergy. Ha colaborado como asesor en el Senado de la República y fue coordinador de la Fundación Liberal para el Desarrollo Sustentable. También director ejecutivo de la Asociación Nacional de Energía Solar y ha colaborado con gobiernos municipales, estatales y el sector privado en planeación estratégica y de proyectos. Fue galardonado como campeón de la industria solar en el año 2019 dentro del Mexico International Renewable Congress por sus aportaciones al sector.
X: @vicfc7
LinkedIn: Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Facebook: Víctor Cabrera
Instagram: @vicfc7
Las opiniones vertidas en «El Diario de la Transición Energética» son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la posición de Energía a Debate, su línea editorial ni la del Consejo Editorial, así como tampoco de Perceptia21 Energía. Energía a Debate es un espacio informativo y de opinión plural sobre los temas relativos al sector energético, abarcando sus distintos subsectores, políticas públicas, regulación, transparencia y rendición de cuentas, con la finalidad de contribuir a la construcción de una ciudadanía informada en asuntos energéticos.