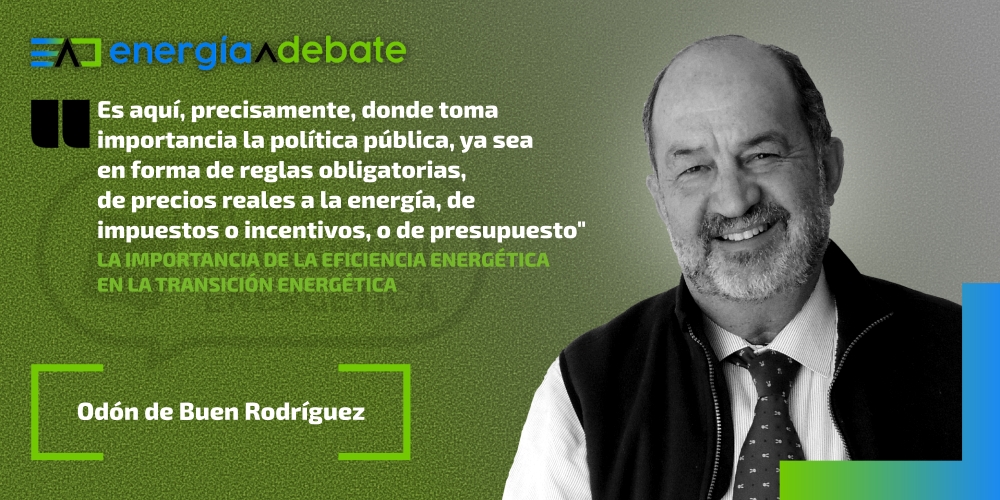
La gran transición energética de nuestros tiempos se inició hace 50 años cuando reacomodos geopolíticos llevaron a un aumento considerable del precio del petróleo, principal combustible de la economía global por casi cien años. Ese aumento de precio cambió la geografía de su explotación, pero también abrió el camino para nuevas alternativas energéticas que se volvieron rentables. Entre las alternativas se apareció una que no tienen qué ver con la energía per se, sino en cómo se convierte en servicios energéticos: la eficiencia energética.
De manera simple, la eficiencia energética consiste en tener un nivel de servicio energético (como iluminación, refrigeración o movilidad) con menos energía. También de manera simple, la eficiencia energética se logra con cambio de tecnología y/o por mejores hábitos y prácticas.
Hoy día y como resultado de una acelerada evolución tecnológica de las últimas décadas, cambiar un equipo viejo por uno nuevo puede reducir el consumo de energía hasta una décima parte de lo que consume el actual. Esto, reitero, sin sacrificar el nivel servicio energético que provee el equipo. Tal es el caso de la iluminación y las lámparas incandescentes (las que emiten luz por el calentamiento de un filamento en bulbo de vidrio al vacío), donde la misma cantidad de luz puede ser obtenida por una lámpara LED utilizando una décima parte de la energía eléctrica. Otro ejemplo son los refrigeradores, donde los que están entrando al mercado consumen una quinta parte de lo que consume un equipo de tamaño equivalente fabricado hace 30 años. También están los automóviles, que hoy día llegan a tener el doble del rendimiento de combustible que hace unas décadas.
De acuerdo con diversos estudios de prospectiva al año 2050 de la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora de la eficiencia energética de los equipos y sistemas que nos proveen de servicios energéticos puede aportar poco más del 30% de la reducción de emisiones de estos gases que, junto con otras acciones de mitigación, evitarían un aumento irreversible de la temperatura promedio de la atmósfera, esto sin disminuir la provisión de esos servicios energéticos a una población y economía crecientes.
Para las personas en lo particular, puede o no haber razones para buscar la eficiencia energética. Para los más pobres, lo que importa es tener el servicio energético por encima de otras posibles preocupaciones. Para otros, el costo económico o ambiental no es su preocupación. Sin embargo, para muchas personas el hacer un uso más eficiente de la energía puede tener como razón cuidar su economía y tener más dinero disponible para algo distinto que el pago de la factura de gas, electricidad y/o gasolina. También para muchas personas que perciben y entienden los efectos de quemar combustibles fósiles, puede ser la urgencia y necesidad de ser responsable y buscar minimizar el impacto de las acciones personales en el medio ambiente presente y futuro.
Sin embargo, aun cuando las acciones individuales son la base de la acción colectiva y son muy relevantes, son las acciones de la sociedad en su conjunto las que permitirán que el potencial de mejora de la eficiencia energética de la economía tenga el impacto que se requiere para cuidar de la salud del planeta, pero también de la economía, como puede ser el alargar la vida de recursos energéticos no renovables, el que la infraestructura existente alcance, el que se reduzca la carga fiscal de los subsidios a la energía y que la economía sea más competitiva, entre otros.
¿Cuáles son esas dificultades? Quizá la mayor está en que, al final de cuentas, son los individuos los que cambian sus equipos y sus comportamientos, por lo que tener un impacto significativo implica influir en cientos de millones de decisiones, ya sea las operativas que se toman a diario en los hogares, los comercios y la industria, o las que se toman con mucho menor frecuencia que tienen que ver con la compra de los equipos y sistemas (una casa, por ejemplo) que usan energía. Decisiones a partir de respuestas a preguntas como “¿Me voy en el auto o uso el transporte público?” o “¿Qué calentador de agua compro, ahora que me falló el que tenía?”, multiplicadas por decenas de millones, tienen, inevitablemente, un gran impacto en la economía y en el medio ambiente.
A su vez, a nivel de grandes instalaciones o de empresas existen oportunidades por cambio de equipos a los que se les aplican regulaciones técnicas obligatorias (NOM en México) de eficiencia energética (como los motores eléctricos, que consumen cerca del 60% de la electricidad en el sector industrial). Igualmente, hay mejores prácticas bien establecidas como los sistemas de gestión de la energía que permiten reducir desperdicios y ubicar todo tipo de oportunidades de mayor eficiencia a lo largo y ancho de las instalaciones. Hoy día estos sistemas de gestión, apoyados por tecnología de la información y las comunicaciones, pueden tener altos niveles de sofisticación y mejorar la eficiencia en, inclusive, instalaciones nuevas. Sin embargo, el aprovechar las oportunidades de mejora de la eficiencia energética pocas veces está en la parte alta de las prioridades de quienes toman las decisiones en estas empresas e instalaciones.
Es aquí, precisamente, donde toma importancia la política pública, ya sea en forma de reglas obligatorias, de precios reales a la energía, de impuestos o incentivos, o de presupuesto para la existencia de instituciones facilitadoras.
“Es aquí, precisamente, donde toma importancia la política pública, ya sea en forma de reglas obligatorias, de precios reales a la energía, de impuestos o incentivos, o de presupuesto”.
Las reglas obligatorias pueden tener la forma de regulaciones técnicas que establecen que equipos y sistemas nuevos que entren al mercado sean cada vez más eficientes. Esta ha sido una política muy exitosa en buena parte del mundo y en México donde, solo para los equipos y sistemas que consumen electricidad, el sistema de NOM para la eficiencia energética que se aplican a esos equipos y sistemas ahorran hoy día, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, el equivalente al 6.5% del consumo final de energía.
Los precios reales a la energía, los que implican que el usuario final pague su costo de producción, transporte y distribución, son un mecanismo poderoso ya que trae consigo una señal clara al usuario de lo que cuesta tener esa energía. Sin embargo, son una política evidentemente impopular en países con altos niveles de subsidio a la energía que es rehuida por quienes buscan ganar elecciones y por quienes gobiernan.
Los impuestos, que no son comunes en la mayor parte del mundo, son establecidos –en algunos países– en función del impacto ambiental, en particular las emisiones de gases de efecto invernadero. Existen también impuestos específicos (p.ej.: en Estados Unidos) que se recaudan de la factura eléctrica, tomando porcentajes muy pequeños del total de la misma, y que se integran en fondos que son manejados por la autoridad para llevar a cabo programas de eficiencia energética.
Los incentivos, que pueden ser cubiertos con los recursos que se recaudan por la actividad general de la economía, por los impuestos ambientales o por los recursos que se captan a través de la factura energética, pueden tener varias formas. Los más comunes son subsidios a la compra de equipos (directos en la compra a través de devoluciones), de deducciones de impuestos o de financiamientos con bajas tasas de interés. Otros incentivos, como ocurre en Dinamarca, tienen la forma de devoluciones de impuesto ambientales a empresas que, bajo la supervisión del gobierno, llevan a cabo programas de mejora de su eficiencia energética.
Finalmente, están las instituciones facilitadoras, que apoyan a que se desarrollen las reglas y reglamentos técnicos, y que se formalicen y se cumplan; que funcionan para eliminar varias barreras a los que se enfrentan los usuarios de energía, ya que organizan y catalizan procesos que llevan a que grandes grupos de usuarios identifiquen y apliquen las mejores prácticas y opciones tecnológicas; a que se organice (directamente o con apoyo de terceros) y/o se promueva la capacitación de profesionales; o/y que administran fondos para incentivos. Estas instituciones pueden existir a nivel nacional o a nivel regional, pero deben funcionar con independencia técnica y con cercanía a la gran variedad de usuarios de energía y de los proveedores de productos y servicios
En resumen, la mejora constante de la tecnología relacionada con los equipos y sistemas que utilizan energía permite y seguirá permitiendo mantener y ampliar servicios energéticos reduciendo la cantidad de energía que hace posibles estos servicios. Sin embargo, será la combinación de una mayor conciencia social y de políticas públicas bien diseñadas e implementadas las que permitan aprovechar el gran potencial que estiman quienes modelan los posibles caminos e impactos que tenga la transición energética actual. Aunque, no hay que descartarlo, algún gran desastre en la infraestructura y/o mercados energéticos pude acelerar, como ocurrió hace 50 años, a aprovechar ese gran potencial que tenemos de usar más eficientemente la energía.
*/ Odón de Buen Rodríguez es ingeniero mecánico electricista por la UNAM y tiene Maestría en Energía y Recursos por la Universidad de California en Berkeley. Cuenta con amplia experiencia laboral, colaboró en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la CFE y el Laboratorio Lawrence de Berkeley. Fue director general de la CONAE, que se transformaría en Conuee, y miembro fundador de las Asociaciones Nacional de Energía Solar (ANES) y de Empresas para el Ahorro de Energía en la Edificación (AEAEE), además de la Red por la Transición Energética. Fundó la consultora ENTE y ha dado consultoría a múltiples organismos nacionales e internacionales en temas de ahorro de energía y renovables.
Las opiniones vertidas en «El Diario de la Transición Energética» son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la posición de Energía a Debate, su línea editorial ni la del Consejo Editorial, así como tampoco de Perceptia21 Energía. Energía a Debate es un espacio informativo y de opinión plural sobre los temas relativos al sector energético, abarcando sus distintos subsectores, políticas públicas, regulación, transparencia y rendición de cuentas, con la finalidad de contribuir a la construcción de una ciudadanía informada en asuntos energéticos.