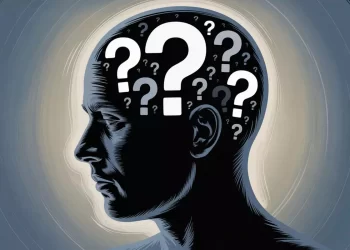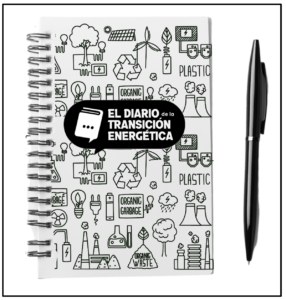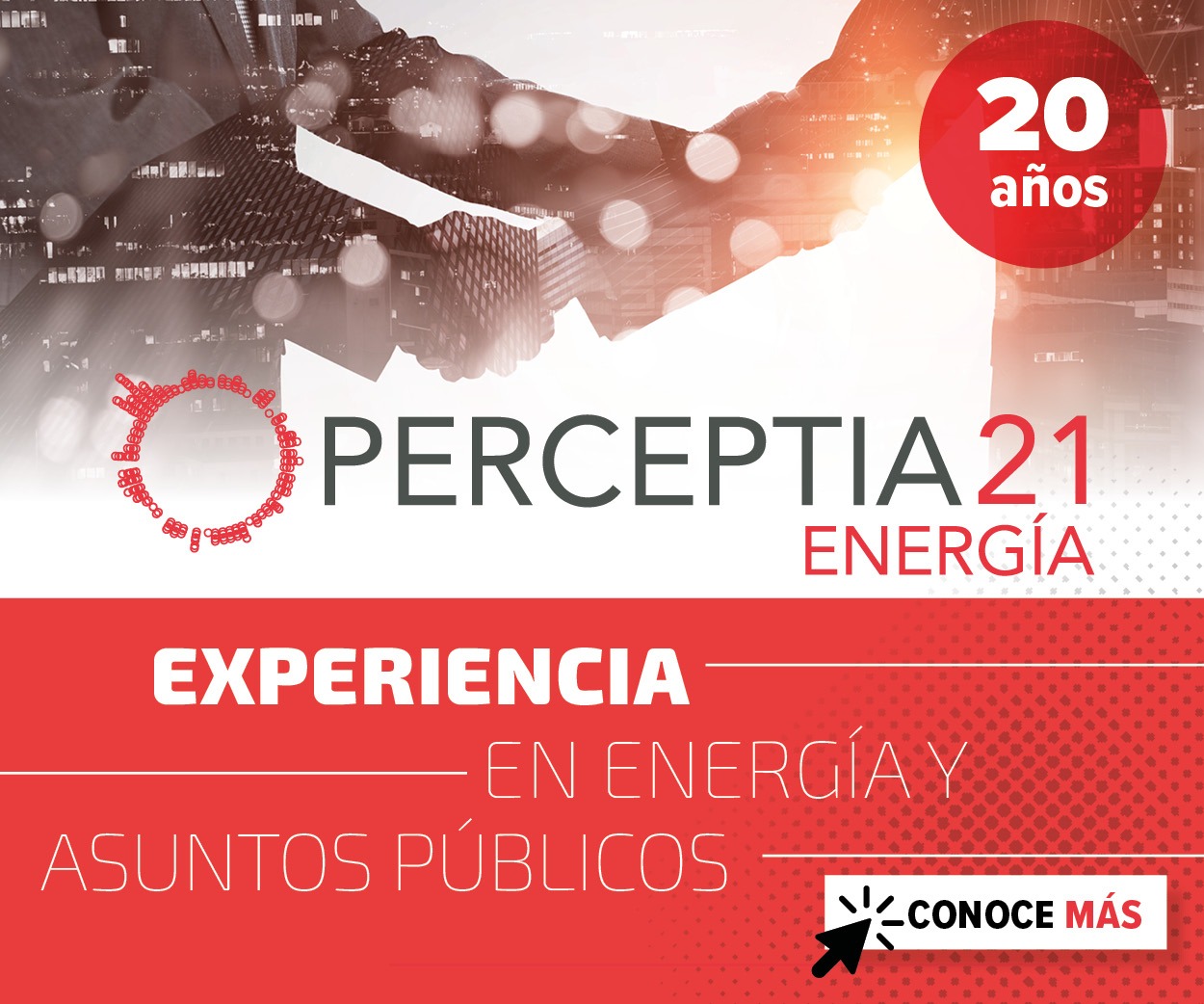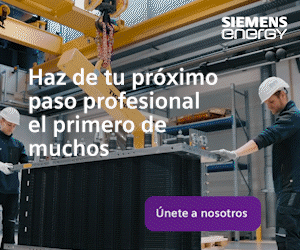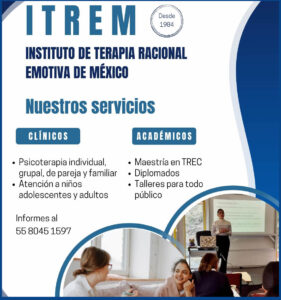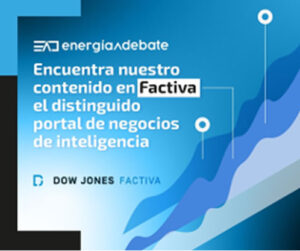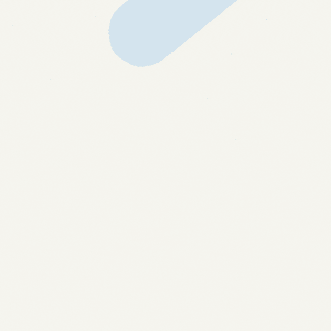Gigantes con pies de petróleo: empresas estatales como pasivos ocultos
En las finanzas soberanas de América Latina y otras economías emergentes, el talón de Aquiles no siempre está en el precio de las materias primas, como el barril de petróleo. Muchas veces, el verdadero riesgo se esconde en los balances de las empresas estatales energéticas. Estos gigantes, que concentran producción, exportación y subsidios, no son sólo empresas: en la práctica son soberanos paralelos, cuya salud financiera resulta crucial para la estabilidad de las cuentas públicas y, con ello, para la prima de riesgo país.
El ejemplo más claro es Pemex, la petrolera mexicana, cuya deuda financiera superó los 98,000 millones de dólares al cierre del primer semestre del 2025, lo que la convierte en la petrolera más endeudada del mundo. Su sola existencia obliga a los inversionistas a evaluar la solvencia de México y la de Pemex como una ecuación conjunta.
El caso no es aislado. En Venezuela, PDVSA pasó de ser el motor de la bonanza fiscal a un lastre insostenible que arrastró al soberano al default. En Brasil, Petrobras estuvo al borde del colapso en medio de escándalos de corrupción, hasta que una profunda reforma de gobernanza le devolvió estabilidad y alivió la presión sobre la calificación del país. En Sudáfrica, aunque no se trata de petróleo sino de electricidad, Eskom ilustra cómo un monopolio estatal en crisis puede ser el mayor riesgo fiscal de toda una nación. Estos gigantes energéticos son, en muchos sentidos, empresas con pies de deuda. Si se tambalean, el soberano pierde el piso.
Empresas estatales como brazos fiscales encubiertos
La teoría económica habla de “riesgo cuasi-soberano” para referirse a aquellas obligaciones que, aunque no aparezcan en el presupuesto oficial, son percibidas por los mercados como responsabilidad del Estado. Las empresas estatales energéticas son la encarnación de este fenómeno. Su diseño institucional suele combinar tres características: i) altos niveles de endeudamiento externo, en muchos casos en dólares; ii) cargas fiscales o sociales (impuestos extraordinarios, subsidios cruzados, control de precios) que limitan su rentabilidad y; iii) respaldo implícito del gobierno, que hace que sus emisiones de deuda sean vistas por los mercados como de facto soberanas.
Este último punto es crucial. Moody’s, en su metodología para emisores vinculados al soberano, señala que las empresas estatales pueden recibir una “mejora” en sus calificaciones por el respaldo del soberano. Eso significa que la solvencia del país y la de la empresa se entrelazan: si el gobierno apoya, la empresa aguanta; si la empresa colapsa, el soberano paga.
De Pemex al soberano y del Estado a Pemex
En México, la historia de Pemex es también la historia del vínculo entre energía y deuda soberana. Durante décadas, los recursos derivados de la extracción y venta de hidrocarburos fueron una fuente casi inagotable de financiamiento para el sector público. A comienzos de los años ochenta, en plena bonanza de Cantarell y con precios internacionales del crudo al alza, los ingresos petroleros llegaron a representar casi 45% del presupuesto federal. Ese impulso transformó el sistema tributario, sostuvo buena parte del Estado de bienestar y, al mismo tiempo, ató la política energética de Pemex a las obligaciones de deuda externa: México utilizó en varias ocasiones el petróleo como colateral de préstamos internacionales.
Más de cuarenta años después, lo que alguna vez fue soporte es hoy un lastre para las finanzas públicas. El agotamiento de los principales yacimientos, la volatilidad de los precios, una carga fiscal excesiva y una gestión ineficiente que ha mantenido operaciones no rentables han llevado a Pemex a acumular una deuda bruta equivalente a 5.7% del PIB. Según datos oportunos de la Secretaría de Hacienda, al segundo trimestre de 2025 los ingresos petroleros representaron apenas 10.8% de los ingresos del sector público presupuestario. En otras palabras, Pemex pasó de ser una fuente abundante de recursos a un contribuyente cada vez más marginal, sostenido a costa de transferencias fiscales crecientes que deterioran estructuralmente las cuentas públicas y, con ellas, el perfil de riesgo soberano.
La interdependencia entre Pemex y el Estado es tal que los recortes de calificación entre 2019 y 2021 no sólo golpearon a la petrolera, sino que contaminaron de inmediato la percepción del soberano mexicano. Aunque México conserva el grado de inversión, agencias como Fitch y Moody’s han advertido con claridad que mientras Pemex depende del apoyo público, su riesgo crediticio es inseparable del de la nación.
En los últimos años, Pemex quedó atrapada en una encrucijada: reforzar la soberanía energética mediante mayor producción y refinanciamiento de crudo, mejorar su perfil crediticio y, al mismo tiempo, seguir financiando una parte importante del presupuesto público. Tres objetivos casi incompatibles. Para mantenerla a flote, entre 2018 y 2025, el gobierno ha destinado más de 1.4 billones de pesos en transferencias de capital, apoyos directos y reducciones fiscales. Solo en 2024, esos recursos equivalieron a alrededor de 1% del PIB. La reducción gradual del Derecho de Utilidad Compartida (DUC), de 65% en 2019 a 30% en 2024, representó que el Estado dejó de percibir 724 mil millones de pesos. Esta puesta fiscal ha sido leída por los mercados como una señal clara de respaldo: si bien los bonos de Pemex todavía pagan una prima de riesgo frente a la deuda soberana, los spreads se han comprimido significativamente desde finales de 2023, reflejando la expectativa de que el gobierno seguirá sosteniendo a la petrolera, y que, por tanto, su riesgo es riesgo soberano en última instancia.
Política de deuda: cuando la estrategia soberana se subordina a Pemex
El vínculo entre el Estado y Pemex no se limita a los flujos fiscales –transferencias de Hacienda hacia la petrolera o ingresos petroleros que engrosan el erario– sino que se extiende hasta la propia conducción de la política de deuda pública. Durante años, Pemex ha sido un emisor constante en los mercados internacionales de bonos y, hoy enfrenta un perfil de vencimientos particularmente exigente, con más de la mitad de sus vencimientos concentrados en los próximos cuatro años y una deuda de corto plazo con proveedores creciente. Los inversionistas saben que México no permitirá el incumplimiento de su empresa más estratégica. En la práctica, cada dólar prestado a Pemex equivale a un dólar prestado al soberano.
El lazo es tan estrecho, que incluso condiciona la estrategia de deuda del país. En 2024, la Secretaría de Hacienda reestructuró vencimientos y ajustó su programa de colocaciones en mercados internacionales para incorporar explícitamente necesidades de financiamiento de Pemex. Una señal inequívoca que la política de deuda pública y la de la petrolera bailan el mismo son.
El episodio más reciente lo deja claro. A finales de julio, Hacienda recurrió al vehículo Eagle Funding LuxCo para colocar 12 mil millones de dólares en Notas Pre-Capitalizadas, con un premio de 170 puntos base sobre los Bonos del Tesoro. Los recursos se invirtieron en Bonos del Tesoro estadounidense y para que Pemex los pueda usar como colateral para financiarse a tasas mucho más bajas de las que pagaría en solitario. En la práctica, fue la credibilidad del Estado la que sostuvo la operación. Los mercados reaccionaron de inmediato: los bonos de Pemex repuntaron y el rendimiento del 2050 cayó de 10.0% a 9.6%. Para los mercados, Pemex ya no es una empresa: es México.
PDVSA: de la abundancia al default
Si Pemex muestra el costo de sostener a un gigante endeudado, PDVSA ilustra la tragedia de dejarlo colapsar. Durante los años de bonanza petrolera, Venezuela utilizó a su empresa estatal para financiar gasto público masivo, programas sociales y transferencias políticas en el exterior. Cuando los precios del crudo colapsaron en 2014, PDVSA ya estaba sobreendeudada y con una infraestructura en declive.
El resultado fue devastador: la producción cayó más del 70% en una década, la empresa incumplió pagos internacionales y el soberano terminó en default generalizado en 2017. El colapso de PDVSA no solo implicó la pérdida de ingresos fiscales; significó la pérdida de credibilidad absoluta de Venezuela en los mercados financieros internacionales. Hoy, gran parte de la deuda venezolana permanece en litigio y sin acceso a refinanciamiento.
Petrobras: gobernanza como salvavidas
Brasil ofrece una historia distinta: Petrobras atravesó en 2014–2015 uno de los mayores escándalos de corrupción corporativa del mundo (Lava Jato), lo que derrumbó su valor de mercado y disparó su deuda. Los inversionistas anticipaban un rescate masivo. Sin embargo, la combinación de un plan de desinversión, mejora en la gobernanza corporativa y disciplina fiscal del gobierno logró estabilizar a la empresa.
El caso muestra que no todos los gigantes estatales están condenados al colapso. Si se introducen reformas de gobernanza, transparencia y disciplina en el manejo de deuda, las empresas estatales pueden recuperar viabilidad. Petrobras, hoy, es nuevamente una de las mayores petroleras del mundo, y su estabilización ayudó a preservar la calificación de Brasil en medio de una recesión profunda.
Eskom: el riesgo de la electricidad
Aunque no es petrolera, Eskom en Sudáfrica representa un caso de manual de cómo un monopolio energético estatal puede volverse la mayor amenaza a la estabilidad fiscal. Su deuda supera el 15% del PIB sudafricano y las transferencias anuales para mantenerla a flote consumen buena parte del presupuesto público. Los apagones recurrentes, conocidos como load shedding, han reducido el crecimiento potencial del país y erosionado la confianza en el soberano.
La experiencia de Eskom es una advertencia: el problema no es solo el petróleo. Cualquier matriz energética controlada por un monopolio estatal endeudado puede convertirse en un pasivo fiscal que condicione la deuda soberana.
Impacto en la deuda soberana: el “efecto espejo”
El vínculo entre estas empresas y los soberanos puede resumirse en un efecto espejo: la calificación de la empresa refleja la del país, y la del país refleja la de la empresa. Los analistas de riesgo no pueden separar ambas trayectorias porque comparten un destino financiero común.
Cuando Pemex emite un bono, los inversionistas descuentan la capacidad de México de rescatarla. Cuando PDVSA dejó de pagar, el default se transmitió de inmediato al soberano. Cuando Petrobras recuperó gobernanza, Brasil ganó un respiro en los mercados. Y cuando Eskom amenaza con apagones masivos, Sudáfrica ve encarecer su financiamiento.
Opciones de política: cómo evitar pies de barro
¿Qué pueden hacer los gobiernos para reducir este riesgo cuasi-soberano? Varias experiencias ofrecen pistas:
- Capitalizaciones transparentes: en lugar de transferencias opacas, registrar en el presupuesto las inyecciones de capital a las estatales, como hace Noruega con Equinor.
- Límites de endeudamiento: imponer techos claros a la deuda de las empresas estatales, ligados a su flujo de caja.
- Gobernanza corporativa: profesionalizar consejos de administración, reducir la injerencia política y elevar la transparencia contable, como se intentó en Petrobras.
- Alianzas estratégicas: abrir espacio a la inversión privada en segmentos no estratégicos, reduciendo presión financiera sin perder control público.
Conclusión: gigantes con pies de deuda
Las empresas energéticas estatales son pilares de la matriz energética y símbolos de soberanía nacional. Pero también pueden convertirse en fuentes silenciosas de vulnerabilidad fiscal. Su deuda, sus pasivos laborales, sus subsidios y sus riesgos operativos se convierten, tarde o temprano, en deuda soberana.
“Las empresas energéticas estatales son pilares de la matriz energética y símbolos de soberanía nacional. Pero también pueden convertirse en fuentes silenciosas de vulnerabilidad fiscal”.
El riesgo país no solo se mide en precios del petróleo o del gas. Se mide también en la salud de los gigantes energéticos que sostienen industrias críticas para la economía. Si esos gigantes tienen pies de deuda, todo el edificio soberano puede tambalear.
El desafío de las próximas décadas será lograr que estas empresas dejen de ser pasivos ocultos y se conviertan en verdaderos instrumentos de estabilidad. Porque en el nuevo consenso energético y fiscal, no basta con producir más energía: hace falta producir confianza. Lo que está en juego no es sólo la viabilidad de una empresa, sino la credibilidad financiera de países enteros.

*/ Víctor Gómez Ayala cuenta con estudios en el ITAM y la Universidad de Pensilvania, y es candidato a doctor en Economía por el ITAM. Su experiencia combina ciencia de datos, macroeconomía aplicada y análisis de políticas fiscal y energética. Desde hace más de una década es profesor en el ITAM y colaborador semanal en El Financiero. Es fundador de Daat Analytics. Actualmente funge como Economista en Jefe en Casa de Bolsa Finamex.
Twitter: @Victor_Ayala
Instragram: @victor_ayala86

.
*/ Sebastián Medina Espidio es un macroeconomista mexicano. Cuenta con una maestría en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) en Madrid, una licenciatura en Economía por el CIDE, y ha complementado su formación con cursos especializados del Banco de Inglaterra, el FMI y el propio CEMFI. Ha trabajado como economista en la Gerencia de Investigación Monetaria del Banco de México, donde participó en la elaboración de recomendaciones de tasa de interés para la Junta de Gobierno. También se ha desempeñado como economista junior en Bank of America para América Latina, contribuyendo a la formulación del panorama macroeconómico regional. Sus investigaciones se centran en temas de política monetaria y la formación de expectativas.
Email: sebastian97medina@gmail.com
Las opiniones vertidas en la sección «Plumas al Debate» son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la posición de Energía a Debate, su línea editorial ni la del Consejo Editorial, así como tampoco de Perceptia21 Energía. Energía a Debate es un espacio informativo y de opinión plural sobre los temas relativos al sector energético, abarcando sus distintos subsectores, políticas públicas, regulación, transparencia y rendición de cuentas, con la finalidad de contribuir a la construcción de una ciudadanía informada en asuntos energéticos.

 Transporte y Logística
Transporte y Logística Tecnología e Innovación
Tecnología e Innovación Sustentabilidad
Sustentabilidad Responsabilidad Social
Responsabilidad Social Crisis Climática
Crisis Climática Pobreza Energética
Pobreza Energética Revista
Revista

 Infografías
Infografías