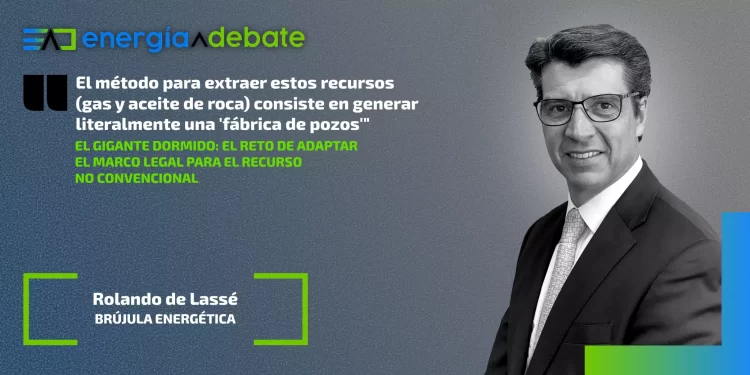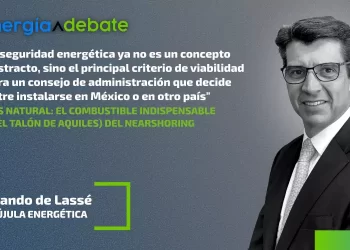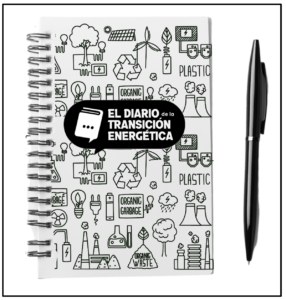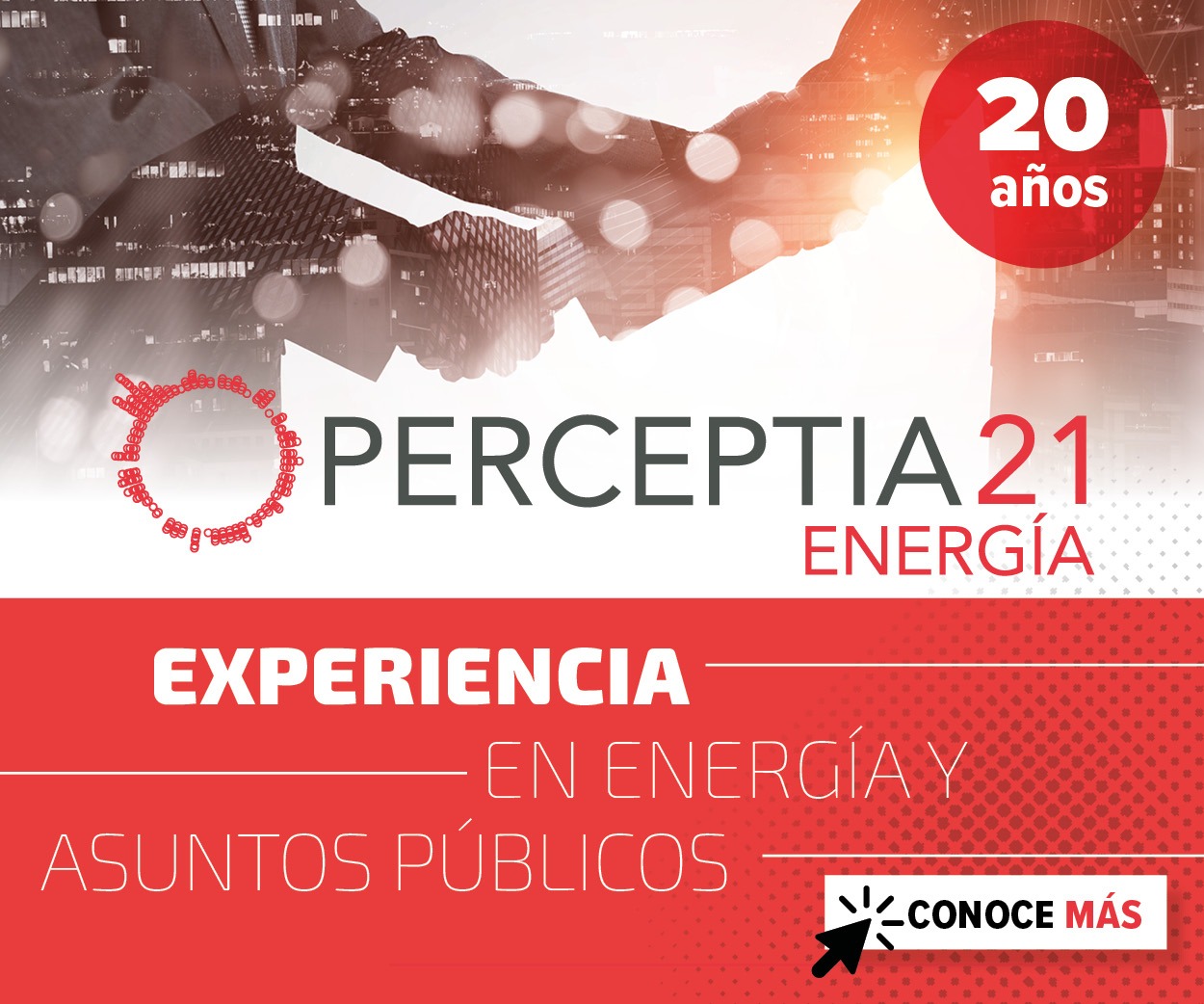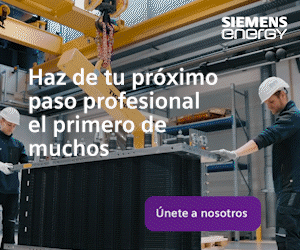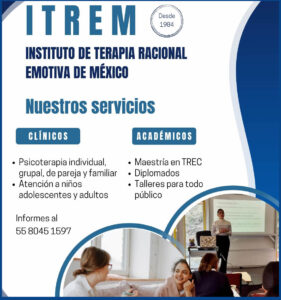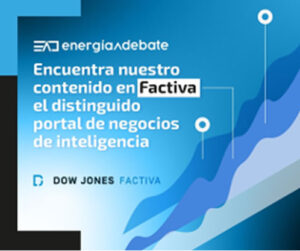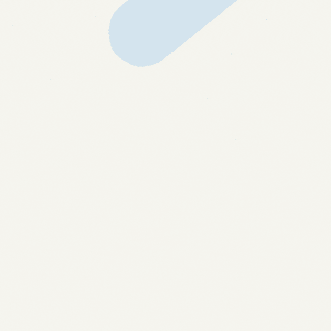Un análisis comparativo para un nuevo modelo de inversión y desarrollo
México posee una de las reservas de gas y petróleo de roca (conocidos como “shale” o “no convencionales”) más grandes del mundo. Esta riqueza geológica, ubicada principalmente en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, podría ser un pilar para garantizar nuestra soberanía energética y atraer miles de millones de dólares en inversión industrial.
Sin embargo, esta riqueza yace dormida. Enfrentamos una creciente y peligrosa dependencia de las importaciones de gas natural (superior al 70 %). Esta vulnerabilidad ya no solo compromete nuestra seguridad energética, amenaza la viabilidad misma del país para capitalizar la oportunidad histórica del nearshoring.
Las nuevas industrias que buscan instalarse en México demandan un suministro eléctrico confiable y constante. Ese suministro se ve hoy amenazado por continuos cortes de luz y alertas operativas en el sistema eléctrico. Si bien estas alertas obedecen a múltiples factores, incluyendo la urgente necesidad de expandir la infraestructura de transmisión eléctrica, la falta de gas firme para anclar las plantas de ciclo combinado agudiza esta vulnerabilidad y frena el potencial industrial.
El gas nacional, extraído de estos yacimientos, es precisamente el recurso que permitiría anclar la generación firme, actuando como póliza de seguro para garantizar las nuevas inversiones del nearshoring.
El problema no es la tecnología ni la falta de capital; el desafío reside en que nuestro marco regulatorio, si bien robusto para los proyectos tradicionales, no se ajusta al modelo de negocio de los recursos no convencionales.
El diagnóstico: Un traje legal desajustado
El método para extraer estos recursos (gas y aceite de roca) consiste en generar literalmente una “fábrica de pozos”: se requiere perforar cientos de ellos muy rápido, y de forma permanente con una inversión masiva y márgenes operativos ajustados.
“El método para extraer estos recursos (gas y aceite de roca) consiste en generar literalmente una ‘fábrica de pozos'”
En ese sentido, el marco mexicano actual presenta retos significativos para este modelo:
- Carga fiscal temprana: El régimen actual acumula gravámenes antes de la primera venta (regalía, cuota exploratoria, impuesto superficial). Esto drena el dinero en efectivo que las empresas necesitan para la perforación masiva.
- Burocracia paralizante: El modelo de “fábrica” necesita velocidad. El esquema de permisos actual es en ocasiones un laberinto burocrático (SENER, ASEA, CONAGUA). Cada día que un equipo de perforación está parado esperando un papel se pierden cientos de miles de dólares. Además, los contratos de 25 años son insuficientes.
- Contradicción central (social vs. fiscal): El marco es contradictorio. Mientras una ley (LSH) obliga al operador a realizar inversión social, otra norma (Lineamientos de SHCP) le prohíbe recuperar esos costos. Se genera un incentivo perverso que castiga financieramente a quien invierte en la comunidad.
- Dilema de la infraestructura (el “huevo y la gallina”): El modelo de shale choca con un círculo vicioso de mercado. El capital privado no invertirá miles de millones en construir ductos (midstream) si no tiene certeza de que habrá producción de gas (upstream). Pero, a su vez, nadie invertirá en perforar cientos de pozos si no existe un ducto garantizado para sacar ese gas al mercado. Este nudo solo se rompe con certidumbre regulatoria.
- Desafío hídrico: Finalmente, la oposición social se ancla en el temor real por el uso del agua, un recurso crítico en los estados del norte. El debate se estanca porque se asume que se usará agua dulce potable, cuando la práctica global estándar es exactamente la opuesta.
Aprendiendo de modelos globales: fracaso y éxito
México no es el único país con estos recursos; compite globalmente por la atracción de este capital. Para que México compita, debe analizar pragmáticamente qué ha funcionado y qué no.
El fracaso europeo: Países como Polonia y el Reino Unido son un claro ejemplo de fracaso político, no técnico. Polonia, que en su momento fue considerada “la Texas de Europa” por el tamaño de sus reservas, vio llegar a los gigantes de la industria (Exxon, Chevron, ConocoPhillips). Años después, todos huyeron. El éxodo no fue por falta de gas, sino por un laberinto burocrático y una total incertidumbre fiscal que hicieron inviable el negocio. En el Reino Unido, el proyecto fracasó por falta de un “pacto social”; las comunidades locales solo percibieron los impactos y ningún beneficio, facilitando una moratoria política.
El caso de China: China es la prueba de que la viabilidad es una decisión de Estado. Con una geología mucho más compleja y un estrés hídrico idéntico o peor que el del norte de México, China está desarrollando su shale exitosamente. ¿Cómo? Mediante la voluntad política. Su modelo estatal rompe el círculo vicioso de infraestructura y, crucialmente, exige por ley el uso de agua tratada (residual) y reciclada, demostrando que el desafío hídrico es técnico y no un impedimento.
El caso de Argentina (Vaca Muerta): Argentina resolvió el problema social convirtiendo a la comunidad en su principal aliada. La clave fue el “Acuerdo Loma Campana” (Decreto 1208/13) negociado con YPF en la provincia de Neuquén. Este “traje a la medida” tenía tres ingredientes ilustrativos:
- Pacto social real: Se incluyó la cláusula “Compre Neuquino”. Esto obligaba al operador a dar prioridad de contratación a empresas y mano de obra de la provincia (Neuquén), siempre que fueran competitivas en precio y calidad. Además, se creó un fondo fiduciario de 45 MUSD para obras sociales visibles (hospitales, caminos, etc.), gestionado localmente mejoría tangible.
- Riesgo compartido (régimen piloto): La ley argentina (Ley 17.319) permite a la provincia bajar la regalía del 12 % hasta un 5 % en la fase inicial de “aprendizaje”. El Estado actúa como socio.
- Certeza de plazo: Se otorgó una “Concesión de Explotación No Convencional” (CENC) con un plazo base de 35 años.
Cabe señalar que Vaca Muerta se ha vuelto un líder en el re-uso masivo del agua de retorno (flowback) y la utilización de acuíferos salinos no potables.
El caso de Texas: El modelo de Texas enseña eficiencia con el concepto “HBP” (Held By Production). El contrato dura mientras el pozo produzca en cantidades comerciales. Esto incentiva al operador a perforar rápido y mantener la producción, eliminando la burocracia y la incertidumbre política de tener que renegociar prórrogas.
Asimismo, Texas, debido a su escasez de agua, ha tenido que ser muy eficiente en su uso, ha forzado a la industria por costo a ser líder global en el reciclaje de “agua producida” (agua salobre que viene del pozo), minimizando drásticamente y, en muchos casos, erradicando el uso de agua dulce potable.
El camino para México: Liderazgo y adaptación
Para que México compita, necesariamente debe crear un régimen específico para no convencionales. Esto no significa una reforma total, sino una adaptación pragmática:
- Alinear la política social y fiscal: Es fundamental resolver la contradicción actual. Se debe permitir la recuperación de los costos sociales y ambientales que la propia LSH fomenta.
- Adoptar un “régimen piloto”: Como por ejemplo, implementar la práctica argentina de regalías mínimas (ej. 5 %) durante la fase inicial de alto riesgo.
- Contratos competitivos: Ofrecer plazos de 35 años e incentivos de “vigencia por producción” (HBP a la Mexicana).
- Pacto social real: Migrar del trámite burocrático a cláusulas contractuales de “Compre Local” (ej. “Compre Tamaulipas, Coauhuila o Nuevo León”) y fondos de inversión social directos, gestionados localmente.
- Gestión hídrica por ley: Establecer en la regulación la prohibición explícita de usar agua dulce potable para la fractura. Se debe obligar por norma al uso de agua tratada (residual), agua salobre de acuíferos profundos o agua de producción reciclada, permitiendo, por supuesto, la recuperación de los costos asociados a ese tratamiento.
Para lograr esto se requiere eficiencia regulatoria, y aquí es donde el gobierno debe ejercer su liderazgo. La LSH ya posiciona a la SENER como la autoridad rectora.
La SENER debe ser constituida por ley como la Ventanilla Única real y la “directora de orquesta” del proceso. Las demás agencias (ASEA, CNE, CONAGUA y otras) deben actuar como asesores técnicos internos de la SENER, no como autoridades independientes con poder de veto.
La ley debe fijar plazos fatales. Si la burocracia no responde en ese tiempo, el permiso debe considerarse aprobado automáticamente (afirmativa ficta). Esta aprobación, además, debe incluir la autorización expedita para los ductos y baterías necesarios, rompiendo el dilema del “huevo y la gallina”.
En conclusión, la viabilidad de extraer de forma eficiente, ecológica, sustentable y socialmente retribuible esta riqueza no es un misterio técnico; es una decisión política. Las experiencias internacionales prueban que es posible crear un régimen fiscal estable, que blinde al inversionista, genere beneficio local inmediato y gestione el estrés hídrico con tecnología.
México tiene la oportunidad de diseñar un marco de vanguardia que atraiga capital y asegure nuestro futuro energético. Es el momento de analizar, con pragmatismo y visión de Estado, el cómo hacerlo posible, y ya dejar de discutir si es posible o no.
Las opiniones vertidas en la sección «Plumas al Debate» son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la posición de Energía a Debate, su línea editorial ni la del Consejo Editorial, así como tampoco de Perceptia21 Energía. Energía a Debate es un espacio informativo y de opinión plural sobre los temas relativos al sector energético, abarcando sus distintos subsectores, políticas públicas, regulación, transparencia y rendición de cuentas, con la finalidad de contribuir a la construcción de una ciudadanía informada en asuntos energéticos.

 Transporte y Logística
Transporte y Logística Tecnología e Innovación
Tecnología e Innovación Sustentabilidad
Sustentabilidad Responsabilidad Social
Responsabilidad Social Crisis Climática
Crisis Climática Pobreza Energética
Pobreza Energética Revista
Revista

 Infografías
Infografías