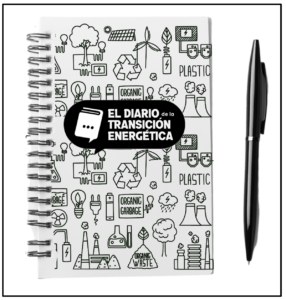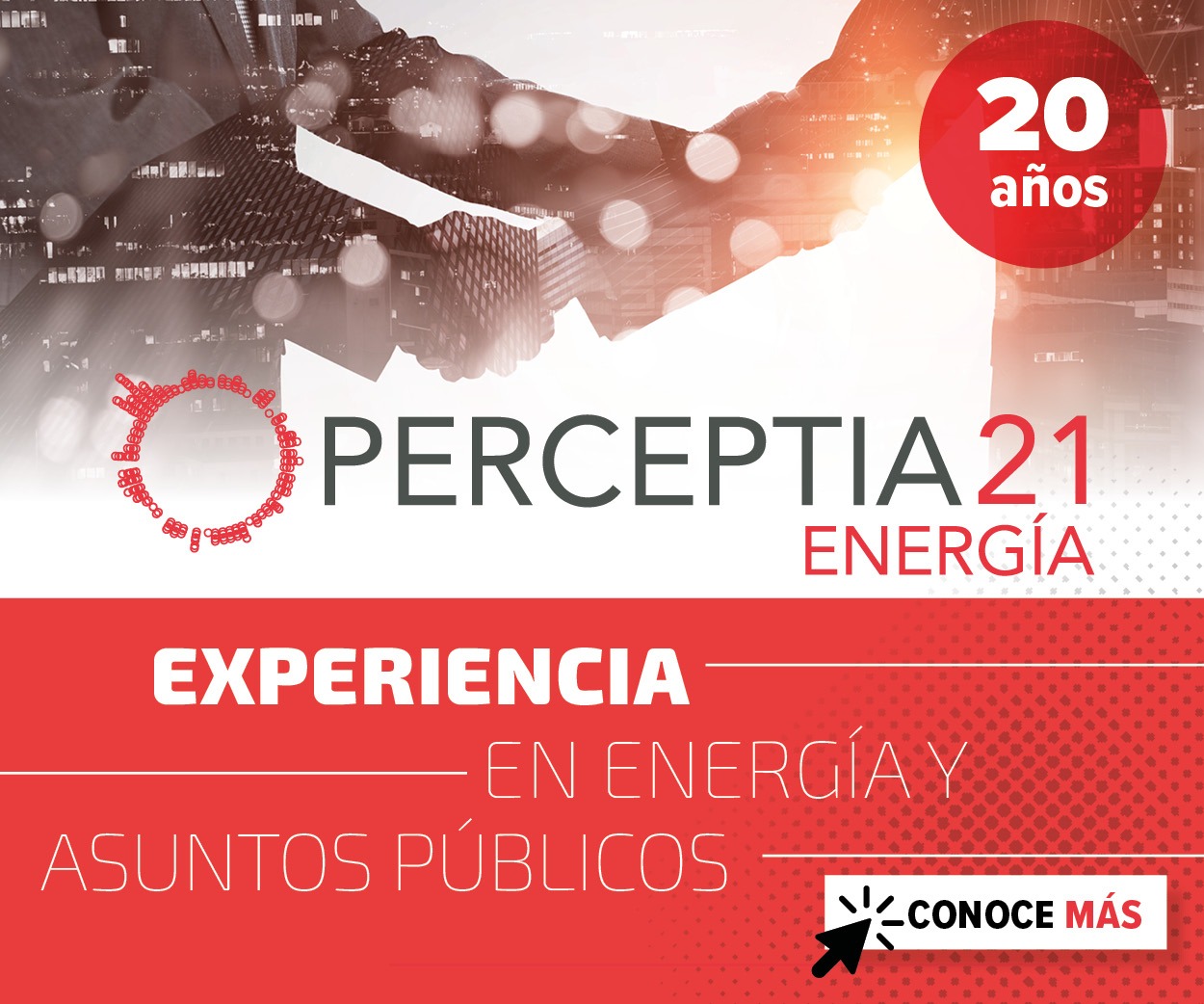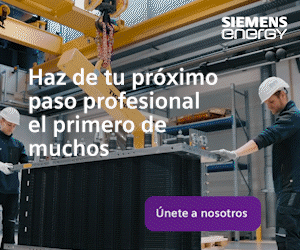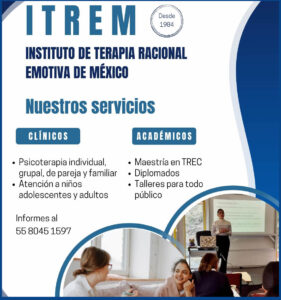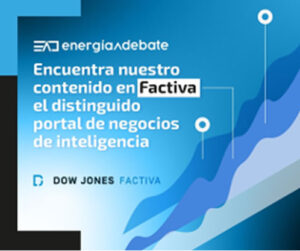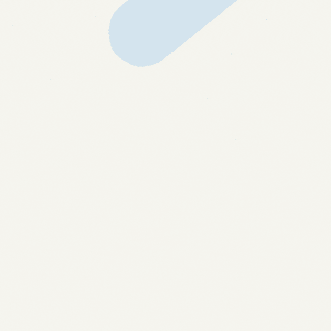La reciente publicación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos el 16 de julio de 2025 marca un punto de inflexión en la administración pública mexicana. No se trata de una simple reforma, sino de una sustitución conceptual y operativa de su predecesora, la Ley General de Mejora Regulatoria de 2018. Mientras la ley anterior buscaba “perfeccionar” y “mejorar” el marco normativo existente, la nueva legislación propone una transformación más radical: “eliminar” la burocracia a través de una digitalización centralizada y un cambio filosófico profundo. Este artículo analiza las diferencias sustanciales, ventajas, desventajas y los monumentales retos que esta nueva visión implica.
Un nuevo timonel: De la mejora a la transformación digital
El cambio más evidente es la reconfiguración institucional. La Ley de 2018 operaba a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía cuyo enfoque era revisar la calidad y el impacto económico de las regulaciones. La nueva ley extingue a la CONAMER en 30 días hábiles a partir de su publicación y erige en su lugar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones como la nueva Autoridad Nacional.
Esta sustitución es más que un cambio de nombre, es una declaración de intenciones. El eje se desplaza de la revisión regulatoria hacia la ejecución tecnológica. La ventaja es clara: se crea una entidad con un mandato explícito y centralizado para implementar una ambiciosa agenda digital a nivel nacional. Sin embargo, el reto es mayúsculo. La nueva Agencia deberá absorber las funciones de la CONAMER y, simultáneamente, construir desde cero una capacidad técnica, financiera y humana para orquestar la transformación digital de todo el aparato estatal, una tarea de una escala sin precedentes.
El ecosistema digital: La columna vertebral del nuevo modelo
Si bien la ley anterior ya contemplaba el uso de tecnologías y un Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, su enfoque era más declarativo. La nueva ley es prescriptiva y detalla un ecosistema digital integrado como su columna vertebral. Introduce herramientas inexistentes o menos desarrolladas en el marco previo:
- Llave MX: Un mecanismo de identificación digital único asociado a la CURP, con la visión de convertirse en el documento nacional de identificación oficial una vez que incorpore datos biométricos, siendo de aceptación obligatoria para todos.
- Portal Ciudadano Único: Una plataforma que busca ser el punto de acceso único para todos los trámites y servicios de los tres órdenes de gobierno, superando la función de compilación del antiguo Catálogo.
- Expediente Digital Ciudadano: Una herramienta de interoperabilidad para que las dependencias consulten datos y documentos ya en posesión del gobierno, prohibiendo solicitarlos de nuevo.
- Repositorio Nacional de Tecnología Pública: Un instrumento para compartir el código fuente de software desarrollado con recursos públicos, fomentando la reutilización y la soberanía tecnológica.
La ventaja de este modelo es su visión integral y su potencial para simplificar radicalmente la vida del ciudadano. La desventaja y principal desafío es la implementación. Lograr la interoperabilidad real y segura entre los sistemas federales, los 32 estatales y los miles de municipales es un reto técnico y político monumental que requerirá una coordinación y una inversión sostenida a lo largo de muchos años.
“La ventaja de este modelo es su visión integral y su potencial para simplificar radicalmente la vida del ciudadano. La desventaja y principal desafío es la implementación”.
Filosofía regulatoria: Exenciones y la carga invertida
La Ley General de 2018 se centraba en el principio de que las regulaciones debían generar “mayores beneficios que costos”, usando el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) como su principal herramienta de control. La nueva ley mantiene el AIR, pero introduce cambios filosóficos significativos. Primero, establece explícitamente que “la mayor carga regulatoria la deben asumir los Sujetos Obligados”, invirtiendo la perspectiva tradicional.
Segundo, y quizás el punto más controversial, es la ampliación de las exenciones al AIR. De manera crucial, quedan exentos los decretos, acuerdos y reglamentos emitidos por la persona titular del Poder Ejecutivo en los distintos órdenes de gobierno. La ley anterior no contenía una exención tan amplia y explícita para el titular del Ejecutivo. Esta modificación representa una ventaja en términos de agilidad para el Poder Ejecutivo, pero podría ser vista como una desventaja para la transparencia y el control regulatorio, ya que abre la puerta a la creación de normativas con costos significativos sin pasar por el escrutinio técnico y público del AIR. Este será, sin duda, un punto central del debate sobre la nueva ley.
Retos y perspectivas: De la ley a la realidad
El nuevo ordenamiento es una “Ley Nacional”, lo que le confiere un carácter de observancia general más directo que la “Ley General” anterior, que sentaba bases para la coordinación. Esto acelera la estandarización, pero pone una presión inmensa sobre las capacidades locales, especialmente en municipios con recursos limitados. Los plazos de transición son sumamente agresivos: 180 días naturales para que los estados armonicen sus leyes y establezcan sus nuevas autoridades locales de simplificación, en contraste con los plazos de años que otorgaba la ley de 2018.
En definitiva, la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos es una apuesta audaz y visionaria. Su éxito no dependerá de la elocuencia de su texto, sino de la voluntad política, la capacidad de ejecución técnica y la asignación de recursos suficientes para convertir sus ambiciosos objetivos en una realidad funcional para millones de mexicanos. El salto de “mejorar” a “eliminar” la burocracia es cuántico, y sus resultados definirán la relación entre el Estado y el ciudadano en las próximas décadas.
Las opiniones vertidas en la sección «Plumas al Debate» son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la posición de Energía a Debate, su línea editorial ni la del Consejo Editorial, así como tampoco de Perceptia21 Energía. Energía a Debate es un espacio informativo y de opinión plural sobre los temas relativos al sector energético, abarcando sus distintos subsectores, políticas públicas, regulación, transparencia y rendición de cuentas, con la finalidad de contribuir a la construcción de una ciudadanía informada en asuntos energéticos.

 Transporte y Logística
Transporte y Logística Tecnología e Innovación
Tecnología e Innovación Sustentabilidad
Sustentabilidad Responsabilidad Social
Responsabilidad Social Crisis Climática
Crisis Climática Pobreza Energética
Pobreza Energética Revista
Revista

 Infografías
Infografías