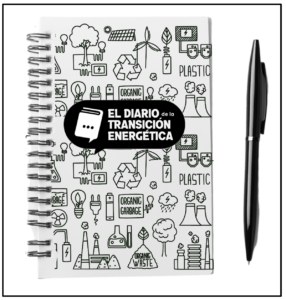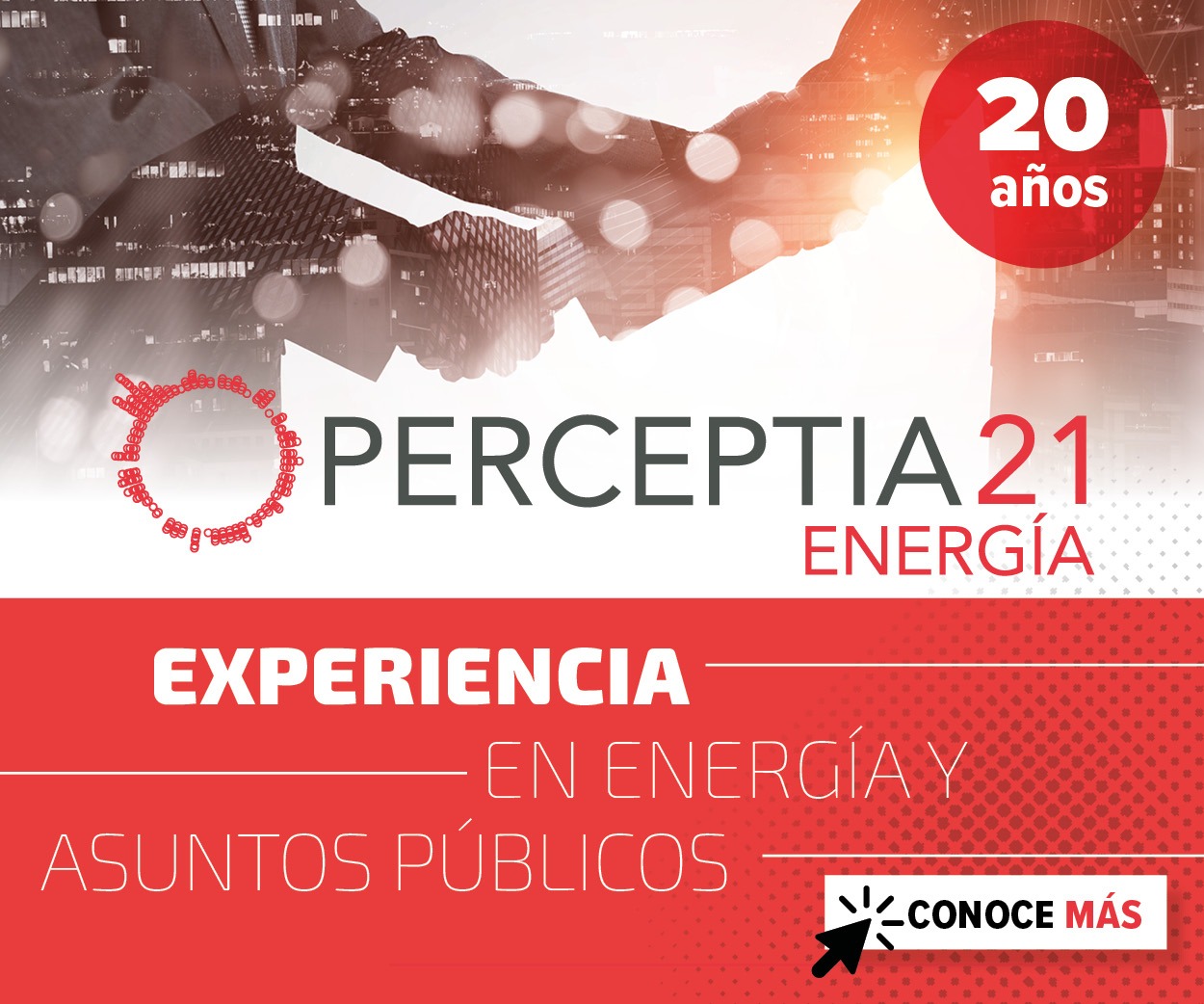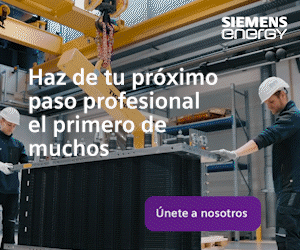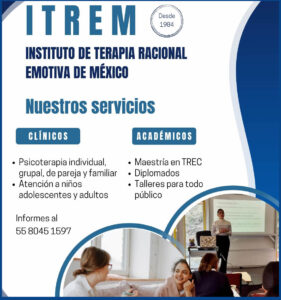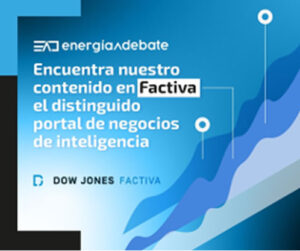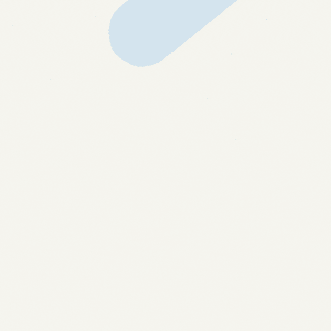La energía que no se ve: cómo la matriz energética moldea el riesgo país
Basta un solo día sin energía para que una economía revele sus límites. En julio de 2021, un apagón masivo interrumpió el suministro eléctrico en buena parte de España y Portugal debido a un fallo en la interconexión con Francia. Más de 1,15 millones de usuarios quedaron sin servicio durante varias horas, afectando operaciones industriales, comercios y servicios esenciales.[1] Las pérdidas económicas estimadas por asociaciones empresariales alcanzaron cientos de millones de euros. Este episodio evidenció que incluso economías avanzadas pueden ver frenada su actividad por una disrupción energética repentina.
La matriz energética —la combinación de fuentes como petróleo, gas, renovables o nuclear— no solo sostiene la producción actual; también condiciona el crecimiento futuro y define los límites a los que una economía puede llegar de forma sostenida. Su diseño influye en tres frentes críticos para el riesgo soberano: la capacidad productiva, la estabilidad macroeconómica y la salud fiscal.
En México, por ejemplo, el auge del nearshoring ya presiona la infraestructura eléctrica en regiones clave como el norte industrial y el Bajío. Según el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2024–2038, entre 2022 y 2023 el consumo neto nacional creció alrededor de 3.5% anual, mientras que la capacidad instalada apenas aumentó 0.6% en el mismo periodo. Este desajuste refleja un rezago en la expansión de la generación y la transmisión que ya se manifiesta como un cuello de botella para nuevos proyectos industriales. El propio PRODESEN identifica a estas regiones como zonas críticas por su rápido incremento de demanda y limitaciones de infraestructura. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que hacia 2030 la demanda nacional aumentará un 13.4%, lo que podría derivar en un déficit de más de 48,000 GWh si no se concretan inversiones por aproximadamente 40 mil millones de dólares en generación, transmisión y distribución. Sin redes confiables y capacidad suficiente, parte del potencial productivo del nearshoring podría disiparse, reduciendo ingresos fiscales futuros y aumentando la dependencia del endeudamiento.[2]
Una matriz diversificada es también un seguro macroeconómico. Al depender de múltiples fuentes —solar, eólica, hidroeléctrica, nuclear y gas natural—, las economías mitigan mejor choques de oferta, volatilidad de precios internacionales o interrupciones geopolíticas. Alemania lo aprendió de forma abrupta: antes de la invasión rusa a Ucrania, importaba de Rusia alrededor del 55% de su gas natural. Tras el corte de suministro, el precio mayorista de la electricidad en el mercado de un día en adelanto pasó de 97 euros por MWh en 2021 a un pico de más de 469 euros por MWh en agosto de 2022, según la Agencia Federal de Redes (Bundesnetzagentur).[3] Este encarecimiento provocó cierres temporales en industrias químicas, metalúrgicas y automotrices, y generó presiones inflacionarias que afectaron la confianza de inversionistas y la percepción de riesgo crediticio del país.
Las implicaciones fiscales son igual de profundas. En países exportadores, los hidrocarburos aportan ingresos vía impuestos, regalías o dividendos de empresas estatales. En México en 2024, cerca del 13% de los ingresos presupuestarios provinieron del petróleo, la mayor parte de Pemex. Pero mantener una estructura energética controlada por el Estado implica costos: subsidios, inversiones para sostener infraestructura y transferencias para cubrir déficits financieros. En 2024, el subsidio a las tarifas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad superó los 80 mil millones de pesos, mientras que las transferencias de capital del gobierno a Pemex más la reducción en su carga fiscal contabilizaron recursos que rondaron los 236 mil millones de pesos. Cuando los precios internacionales caen o la producción interna se estanca, el deterioro del balance fiscal es rápido, y la percepción de riesgo soberano se ajusta en consecuencia.
Incluso en países importadores, la matriz energética tiene un peso fiscal significativo. En 2022, el gobierno de Indonesia[4] amplió de forma significativa sus subsidios a combustibles fósiles para contener el alza de precios globales. El gasto total en subsidios y compensaciones energéticas alcanzó 502,4 billones de rupias (aproximadamente 34 mil millones USD), equivalente al 2,2% del PIB, según el Ministerio de Finanzas de Indonesia. Esta medida alivió temporalmente a consumidores y empresas, pero obligó a recortar otros gastos e incrementó las emisiones de deuda interna, presionando la sostenibilidad fiscal.
El vínculo entre energía y riesgo soberano también se observa en la forma en que los inversionistas globales evalúan a los países. Cada vez más fondos y bancos multilaterales integran criterios de transición energética en sus decisiones de financiamiento. No se trata solo de “bonos verdes”: algunos grandes fondos de pensiones han reducido su exposición a deuda soberana de países altamente dependientes del carbón o del petróleo si no muestran una estrategia clara de diversificación energética. Esto significa que una matriz rígida o intensiva en carbono puede cerrar puertas a financiamiento más barato o abundante.
“Cada vez más fondos y bancos multilaterales integran criterios de transición energética en sus decisiones de financiamiento”.
Lo más delicado es que muchas veces este riesgo no aparece en los modelos tradicionales de análisis de deuda. Las agencias calificadoras suelen centrarse en métricas fiscales, externas o institucionales, pero todavía incorporan de forma limitada variables como la resiliencia energética o la vulnerabilidad a choques de suministro. Sin embargo, la evidencia empieza a acumularse: según Kling et al. (2018),[5] la vulnerabilidad climática —medida con indicadores como los de ND-GAIN— incrementa el costo de deuda soberana en aproximadamente 1.17 puntos porcentuales en países desarrollados. En regiones del Caribe, estudios[6] sugieren que aumentos en la frecuencia e intensidad de eventos extremos podrían elevar los spreads soberanos en al menos un 30%.
Por eso, la matriz energética no es un asunto técnico aislado: es un determinante estructural de la solvencia fiscal y del perfil crediticio de un país. En un mundo que avanza hacia la descarbonización y enfrenta choques energéticos más frecuentes, las decisiones que se tomen hoy sobre la forma de producir y consumir energía tendrán un impacto directo en cuánto —y a qué costo— podrá endeudarse un Estado mañana.
“La matriz energética no es un asunto técnico aislado: es un determinante estructural de la solvencia fiscal y del perfil crediticio de un país”.
En las siguientes entregas de esta serie exploraremos, caso por caso, cómo la energía y la deuda están más entrelazadas de lo que sugieren las estadísticas tradicionales, empezando por la exposición a la volatilidad de precios energéticos. Ahí veremos por qué, para un ministro de finanzas, el precio del barril puede ser tan decisivo como la tasa de interés de referencia.
Notas:
[1] Red Eléctrica de España (2021). “Interrupción del suministro eléctrico 24/07/2021”. Disponible en: https://www.ree.es
[2] Secretaría de Energía (2024). Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2024–2038. Gobierno de México. Disponible en: https://www.gob.mx/sener/documentos/prodesen-2024-2038. Instituto Mexicano para la Competitividad (2025). Infraestructura del sistema eléctrico: retos y oportunidades hacia 2030. Disponible en: https://imco.org.mx/prodesen-2024-2038-el-sistema-electrico-mexicano. Iniciativa Climática de México (2024). Análisis del PRODESEN 2024–2038. Disponible en: https://www.iniciativaclimatica.org/wp-content/uploads/2024/08/Analisis_PRODESEN24-38.pdf
[3] Bundesnetzagentur (2022). “Marktbericht Energiepreise 2022”. Disponible en: https://www.bundesnetzagentur.de
[4] Ministerio de Finanzas de Indonesia (2022). APBN 2022. Disponible en: https://www.kemenkeu.go.id
[5] Kling, G., Volz, U., Murinde, V., & Ayas, S. (2021). The impact of climate vulnerability on firms’ cost of capital and access to finance. World Development, 137, 105131. (Estima que la vulnerabilidad climática eleva el costo de deuda en 1.17 puntos porcentuales.)
[6] Fodha, M., & Zaki, H. (2022). Estiman que en el Caribe, incrementos proyectados en eventos extremos podrían elevar los spreads soberanos en al menos un 30%.

*/ Víctor Gómez Ayala cuenta con estudios en el ITAM y la Universidad de Pensilvania, y es candidato a doctor en Economía por el ITAM. Su experiencia combina ciencia de datos, macroeconomía aplicada y análisis de políticas fiscal y energética. Desde hace más de una década es profesor en el ITAM y colaborador semanal en El Financiero. Es fundador de Daat Analytics. Actualmente funge como Economista en Jefe en Casa de Bolsa Finamex.
Twitter: @Victor_Ayala
Instragram: @victor_ayala86

.
*/ Sebastián Medina Espidio es un macroeconomista mexicano. Cuenta con una maestría en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) en Madrid, una licenciatura en Economía por el CIDE, y ha complementado su formación con cursos especializados del Banco de Inglaterra, el FMI y el propio CEMFI. Ha trabajado como economista en la Gerencia de Investigación Monetaria del Banco de México, donde participó en la elaboración de recomendaciones de tasa de interés para la Junta de Gobierno. También se ha desempeñado como economista junior en Bank of America para América Latina, contribuyendo a la formulación del panorama macroeconómico regional. Sus investigaciones se centran en temas de política monetaria y la formación de expectativas.
Email: sebastian97medina@gmail.com
Las opiniones vertidas en la sección «Plumas al Debate» son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la posición de Energía a Debate, su línea editorial ni la del Consejo Editorial, así como tampoco de Perceptia21 Energía. Energía a Debate es un espacio informativo y de opinión plural sobre los temas relativos al sector energético, abarcando sus distintos subsectores, políticas públicas, regulación, transparencia y rendición de cuentas, con la finalidad de contribuir a la construcción de una ciudadanía informada en asuntos energéticos.

 Transporte y Logística
Transporte y Logística Tecnología e Innovación
Tecnología e Innovación Sustentabilidad
Sustentabilidad Responsabilidad Social
Responsabilidad Social Crisis Climática
Crisis Climática Pobreza Energética
Pobreza Energética Revista
Revista

 Infografías
Infografías