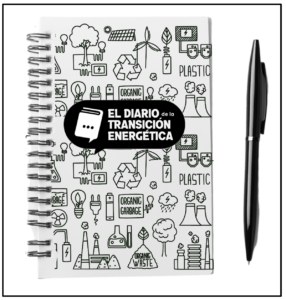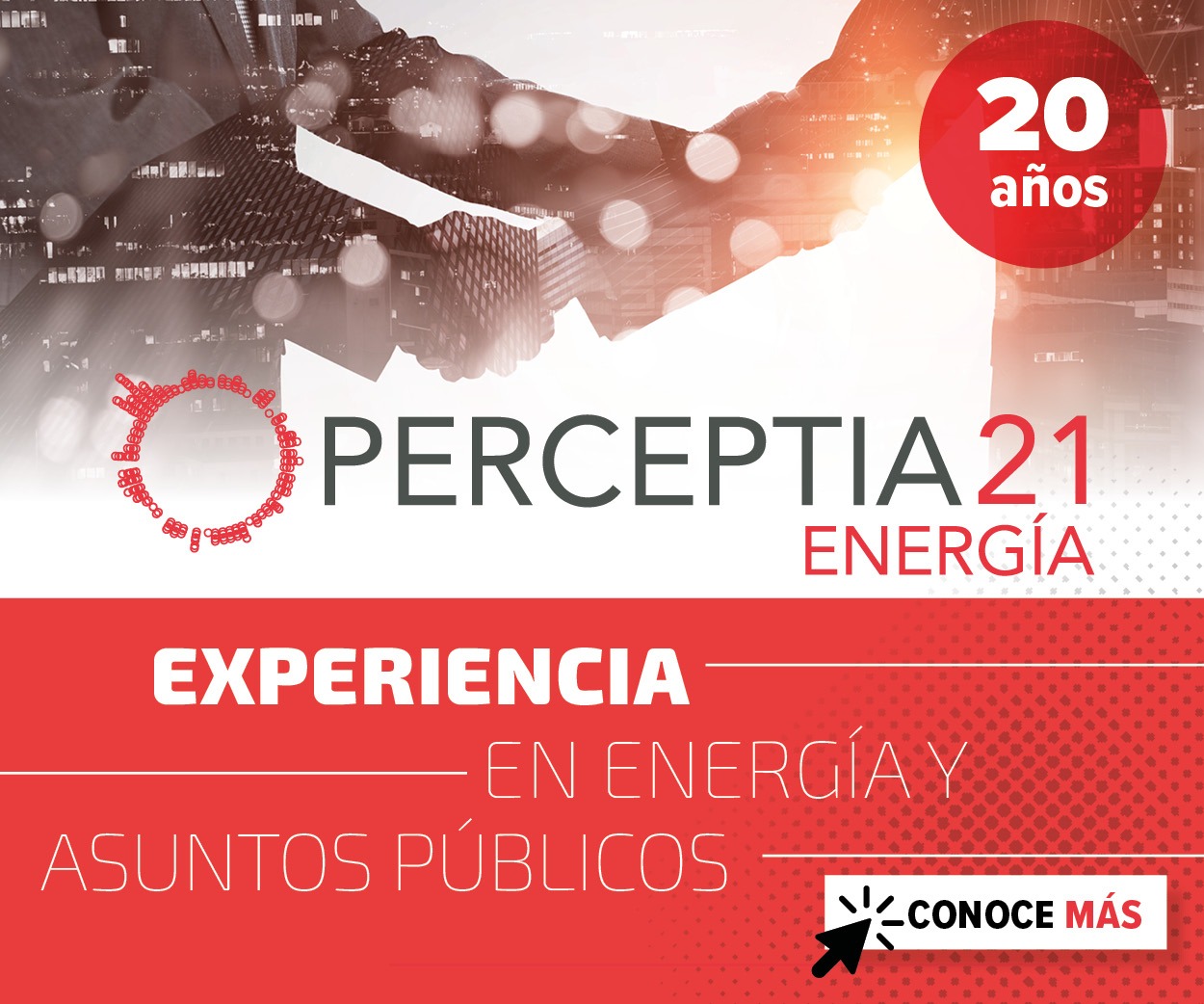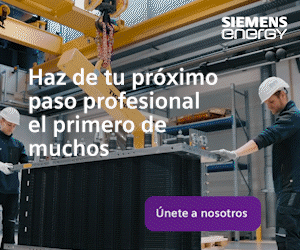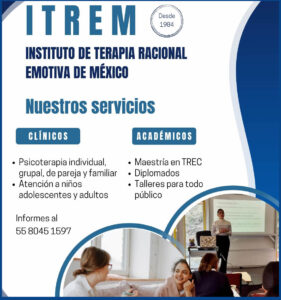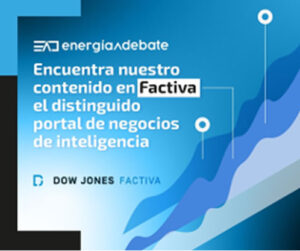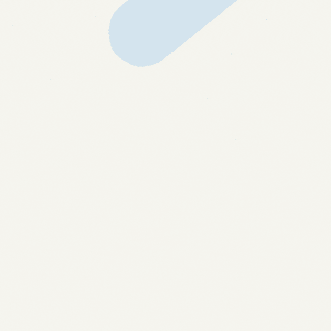El reciente anuncio sobre la “apertura a la inversión privada” en siete regiones del país fue recibido con algarabía en ciertos círculos empresariales. Se interpretó como un retorno a la participación. Pero el cambio no se encuentra en la apertura formal, sino en el punto donde se origina la autorización: la planeación vinculante. No se modifica quién puede invertir, sino bajo qué marco previamente adelantado.
Durante años, el inicio del proceso estaba en la iniciativa privada: se encontraba un predio, se diseñaba un proyecto y después el sistema evaluaba si la red podía recibirlo o qué obras hacían falta. La factibilidad seguía a la intención. Hoy, en cambio, antes de analizar si cabe, se verifica si estaba contemplado. La existencia de un proyecto depende primero de haber sido admitido en la planeación, no de su mérito posterior.
“La existencia de un proyecto depende primero de haber sido admitido en la planeación, no de su mérito posterior”.
Así, la planeación deja de ser diagnóstico y se vuelve umbral. No orienta: delimita. Primero se establece la casilla, luego puede aparecer la pieza. La iniciativa ya no abre campo: se ajusta a un espacio previamente definido.
Ese desplazamiento altera el origen de la decisión. El sistema no pregunta “¿qué quiere el inversionista?”, sino “¿qué se permite que exista dentro de lo que ya fue anticipado?” La propuesta deja de crear posibilidad: se inserta en ella.
La Península de Yucatán es un ejemplo implícito. No se vuelve prioritaria porque represente el mayor atractivo de desarrollo, sino porque su condición operativa ya evidenció fragilidad estructural. En estos casos, prioridad no significa impulso, sino reconocimiento de límite. La planeación no solo ordena: también revela.
Sin embargo, fijar la coordenada eléctrica no resuelve la coordenada territorial. El plano ya puede haber reservado el punto, pero el suelo sigue siendo incierto: propiedad, negociación social, disponibilidad real. Entre la ubicación técnica y la posibilidad física queda un espacio donde la norma ya no interviene.
También ocurre algo similar con la tecnología: no se dicta explícitamente, pero queda implícita en la necesidad. Un sistema que requiere estabilidad no recibe lo mismo que uno que requiere capacidad; donde lo ausente es inercia, la sola energía no basta. La naturaleza del problema perfila la naturaleza de la solución, aunque no se le mencione.
En consecuencia, el papel del inversionista se redefine. Antes competía por la oportunidad, ahora por el encuadre. La pregunta deja de ser “¿qué quiero desarrollar?” para convertirse en “¿qué puede cobrar forma dentro del marco ya previsto?” La planeación abre la puerta del sistema, pero no acompaña el camino posterior.
En otros países, cuando la planeación es vinculante, la garantía suele acompañarla: si el Estado fija origen, comparte sostenimiento. Aquí, la priorización existe, pero la certidumbre no. El lugar está señalado; el retorno permanece abierto.
Así queda conformado el tablero: antes de que haya obra, ya existe casilla. Pero un tablero no es todavía una partida. Lo necesario puede haber sido señalado; lo posible, todavía no.
Y si el tablero ya existe pero la partida aún no, ¿qué determina que llegue a jugarse alguna vez?

*/ Dr. Jesús Pámanes Es ingeniero eléctrico especializado en la operación y estabilidad de sistemas de potencia. Inició su trayectoria en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y más tarde en el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), donde fue director y creó el sistema de capacitación virtual, primero como Campus Virtual en CFE y posteriormente como Universidad Corporativa del organismo ya independiente. Actualmente lidera Pámanes Consulting, firma dedicada a soluciones energéticas para la industria y el sector eléctrico. Es autor de libros sobre liderazgo y educación técnica, y promotor de la innovación en el sector energético.
LinkedIn: Jesús Pámanes Sieres
Las opiniones vertidas en la sección «Plumas al Debate» son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la posición de Energía a Debate, su línea editorial ni la del Consejo Editorial, así como tampoco de Perceptia21 Energía. Energía a Debate es un espacio informativo y de opinión plural sobre los temas relativos al sector energético, abarcando sus distintos subsectores, políticas públicas, regulación, transparencia y rendición de cuentas, con la finalidad de contribuir a la construcción de una ciudadanía informada en asuntos energéticos.

 Transporte y Logística
Transporte y Logística Tecnología e Innovación
Tecnología e Innovación Sustentabilidad
Sustentabilidad Responsabilidad Social
Responsabilidad Social Crisis Climática
Crisis Climática Pobreza Energética
Pobreza Energética Revista
Revista

 Infografías
Infografías