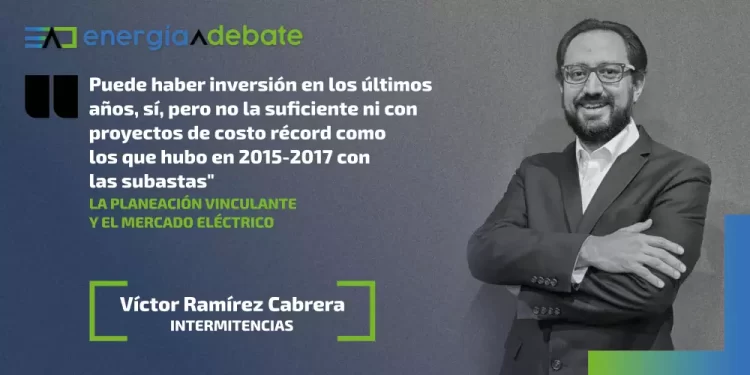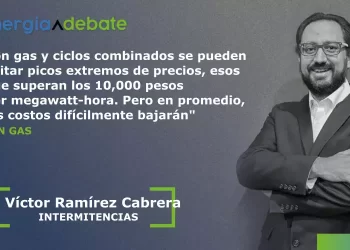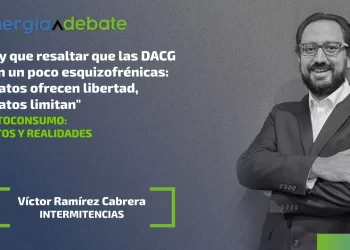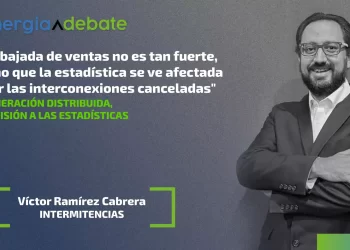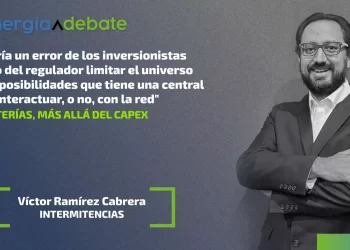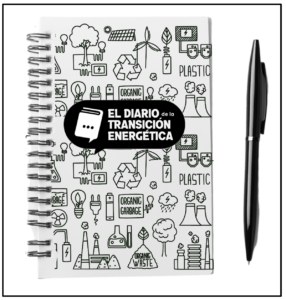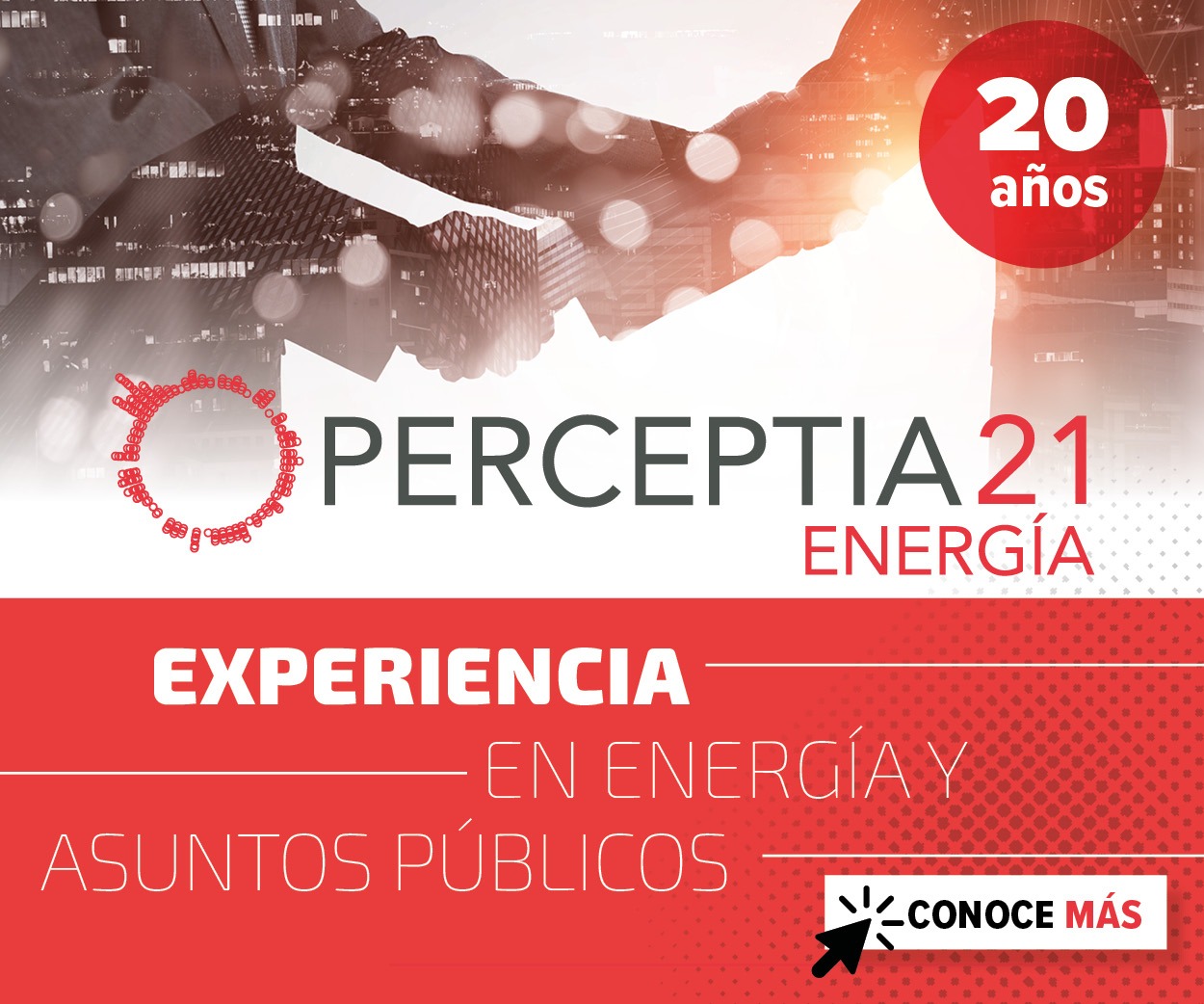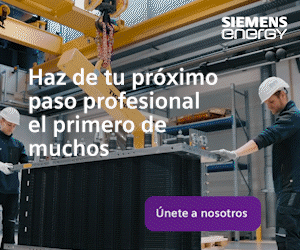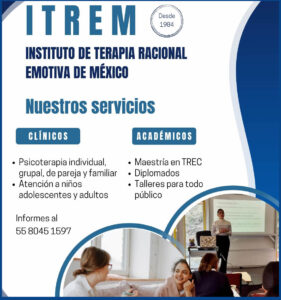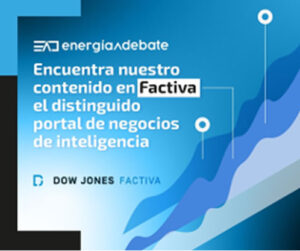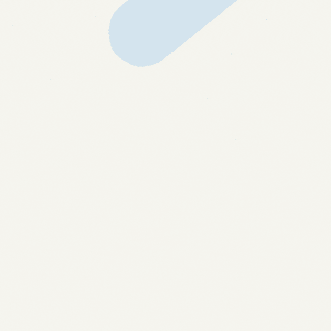Hace años leí de Macario Schettino una narración de un viaje a China. Contaba que llegó a una zona habitacional enorme, al final de una ruta de metro, que se encontraba vacía. Miles de departamentos sin ocupar. El gobierno planeó y decidió centralistamente construir vivienda, conectada, pero a la gente por alguna razón no le llamó la atención vivir ahí y se quedó vacío. Es el riesgo de una planeación centralizada y ajena al mercado. En electricidad el riesgo es similar.
Una de las críticas a la nueva Ley de Sector Eléctrico es que vuelve vinculante la planeación del Estado. O sea, el gobierno dirá dónde y qué se puede hacer en materia de transmisión y distribución, pero también de generación de energía eléctrica.
La lógica indica que esa planeación debería ir alineada a la realidad, a los incrementos y evolución de la demanda, y por eso la ley prevé la consulta a los participantes dentro del proceso de planeación.
Y aquí cabe una pregunta, ¿puede haber en el proceso de desarrollo de un sistema eléctrico opciones alternas y mejores a las decretadas por la burocracia?
Pues, creo que en medio de la revolución tecnológica que vive el mundo es probable que sí.
Por eso, tener camisas de fuerza en el desarrollo del SEN podría no ser la mejor solución. La flexibilidad de la planeación indicativa permite soluciones alternas.
Ahora, ¿dónde nace la idea de la planeación vinculante? Fue el resultado de que decenas de empresas decidieran instalar capacidad de generación en algunas zonas del país, pero no se desarrollaron líneas de transmisión necesarias para atender la creciente demanda en dichas zonas. Eso causó algo que muchos entendieron como un desbalance. Excesos de generación en zonas como Sonora, pero falta de energía en occidente o Baja California. Precios de energía que llegaron a negativos en Sonora, precios altos y freno al consumo en Jalisco o Baja California.
Las soluciones eran sencillas: terminar de desarrollar las líneas de transmisión necesarias, reforzar enlaces y hacer subastas de potencia por confiabilidad, que el CENACE estaba facultado para convocar. Una solución más era realizar subastas regionalizadas para instalar más capacidad donde se requería.
Todo estaba previsto en la ley, pero el ánimo de bloqueo al sector privado fue más fuerte que el interés por desarrollar un sistema eléctrico fuerte y moderno como el que necesita México. Por eso no se usaron las herramientas disponibles y se recrudecieron los problemas del SEN.
La continuidad de la visión estatista terminó por establecer la planeación vinculante en una nueva ley. ¿La cosa pudo ser peor? Si. Pero también mejor.
¿Cuáles son los riesgos de este modelo?
Uno es que no se tome la mejor decisión técnica. Pero si sumamos la obligada preponderancia del Estado y CFE, existe también el riesgo de que no se tome la solución más eficiente, económicamente hablando.
Otra consecuencia puede ser que se tomen decisiones menos eficientes en términos del uso del erario, como la de construir centrales de ciclo combinado (a riesgo de mercado) y no la transmisión necesaria (y sin riesgos, con tarifas reguladas) como se tomaron en el sexenio pasado mientras se frenaban proyectos privados, con costos más bajos y sin cargo al erario.
El efecto de este conjunto de consecuencias puede ser no tener disponible energía, o que sea más cara de lo que pudo ser. Todo esto porque se ahuyenta la inversión y proyectos realmente competitivos. O sea, puede haber inversión en los próximos años, sí, pero no la suficiente ni con proyectos de costo récord como los que hubo en 2015-2017 con las subastas.
“Puede haber inversión en los próximos años, sí, pero no la suficiente ni con proyectos de costo récord como los que hubo en 2015-2017 con las subastas”.
Pero por otro lado, el reto de la planeación vinculante es más para CFE que para privados. Los privados podrán arriesgar su dinero para desarrollar proyectos en todo el país y alinearse a la planeación, más donde CFE esté limitado en recursos y capacidades. Pero el sexenio pasado CFE incumplió prácticamente todas las obras de transmisión instruidas por SENER en el PRODESEN.
Ahora, ¿cumplirá con esas obras?, ¿cambiará esta dinámica? Ojalá sí, porque casi todas las obras de transmisión tienen una ventaja: una tarifa regulada que las hace rentables, además de que todas son útiles, a diferencia de proyectos de generación que se hicieron sin planeación lógica y que causarán un enorme costo a las finanzas públicas, como pagos por capacidad en gasoductos que no se usarán todavía por más de un año.
El último riesgo es inversiones sin sentido y, por tanto, no rentables o que no solucionan algo, como fueron el Tren Maya o el AIFA, pero ahora en electricidad. Si bien este gobierno ha mostrado estar más atento y da visos de atender la realidad, el riesgo siempre existe.
Imaginen terminar construyendo una central eléctrica enorme, en medio del desierto, que requiera cientos de millones de dólares del presupuesto para conectarla al sistema y luego su energía tenga costos negativos.
Sería una tragedia que atentaría contra los diezmados recursos del erario. Esperemos que la nueva planeación no permita este tipo de proyectos absurdos.
Las opiniones vertidas en la sección «Plumas al Debate» son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la posición de Energía a Debate, su línea editorial ni la del Consejo Editorial, así como tampoco de Perceptia21 Energía. Energía a Debate es un espacio informativo y de opinión plural sobre los temas relativos al sector energético, abarcando sus distintos subsectores, políticas públicas, regulación, transparencia y rendición de cuentas, con la finalidad de contribuir a la construcción de una ciudadanía informada en asuntos energéticos.

 Transporte y Logística
Transporte y Logística Tecnología e Innovación
Tecnología e Innovación Sustentabilidad
Sustentabilidad Responsabilidad Social
Responsabilidad Social Crisis Climática
Crisis Climática Pobreza Energética
Pobreza Energética Revista
Revista

 Infografías
Infografías