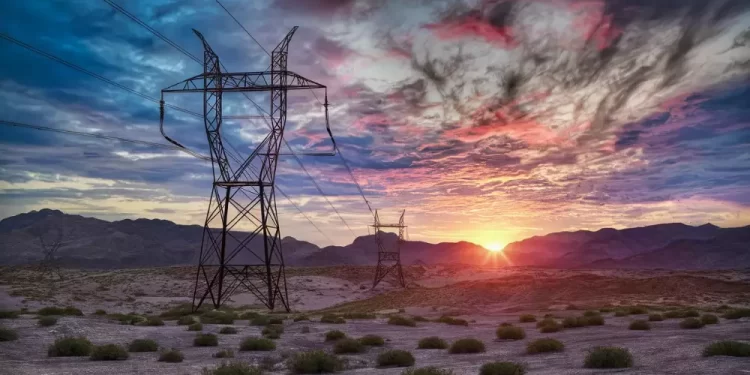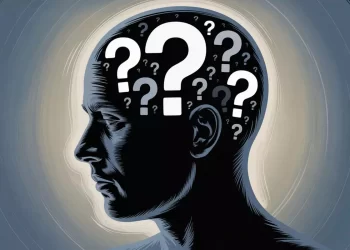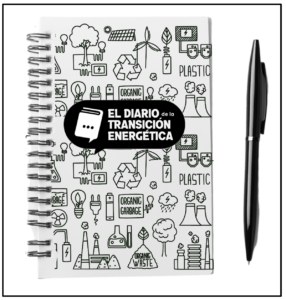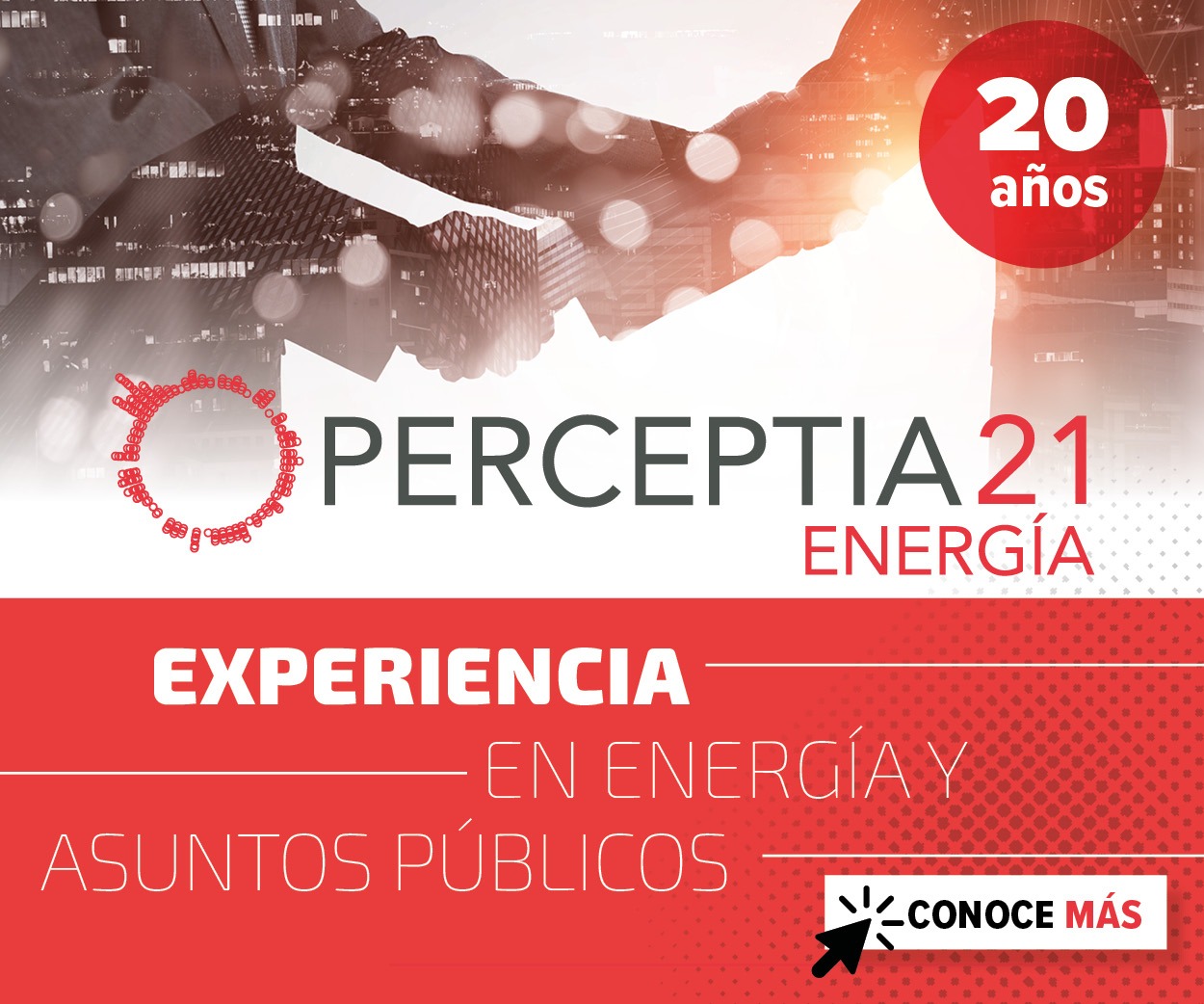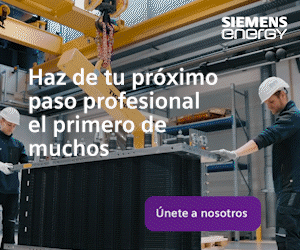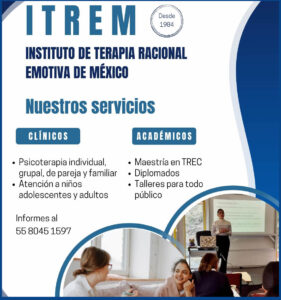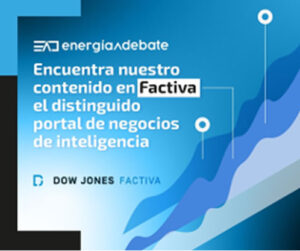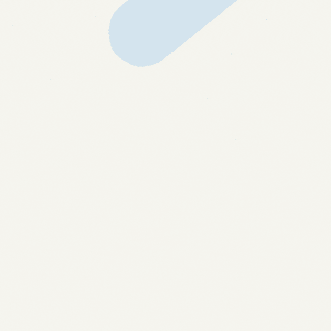Un relato sobre hipótesis, realismo y capacidad instalada
En un aula de posgrado, entre gráficas de carga y libros subrayados con esmero, un estudiante de ingeniería eléctrica buscaba un tema de tesis que conectara teoría con realidad. Lo encontró en una nota breve: 29,000 megawatts de nueva capacidad eléctrica anunciados. Y junto a esa promesa, un número preciso: 7,000 millones de dólares de inversión pública. La idea le pareció irresistible.
La cifra le pareció gigantesca.
Pensó, con la lógica limpia de quien aún cree que las soluciones se construyen con voluntad y presupuesto: “Con ese monto quizá se podría hacer incluso más.”
Así nació su hipótesis, escrita con sobriedad —y un toque de entusiasmo— en la carpeta del proyecto:
¿Es posible incorporar 29,000 megawatts de nueva generación eléctrica con un presupuesto de 7,000 millones de dólares, considerando la infraestructura necesaria para operarla con seguridad y confiabilidad?
Le pareció una pregunta legítima. Ambiciosa, pero no imposible. ¿Quién no querría encontrar la fórmula que permitiera hacer más con menos?
Lo que vino después no fue la respuesta que esperaba.
La realidad de los costos
Lo primero fue averiguar cuánto costaba, en términos reales, instalar un megawatt. Recurrió a fuentes internacionales, papers técnicos, foros especializados. Pronto se encontró con una regla no escrita pero firmemente aceptada en el sector:
Instalar un megawatt cuesta, en promedio, entre 700 mil y 1 millón de dólares, dependiendo de la tecnología, la ubicación y el contexto.
Incluso tomando la cifra más optimista —700,000 dólares por megawatt—, los 7,000 millones apenas alcanzarían para instalar unos 10,000 megawatts. Y eso sin contar líneas de transmisión, subestaciones o sistemas de almacenamiento.
Intentó ajustar el enfoque: ¿y si todo fuera solar? ¿Y si los terrenos ya estuvieran disponibles? ¿Y si los costos bajaran un 20 % por volumen?
El resultado seguía siendo insuficiente.
Entonces dirigió su atención a lo que viene después de generar. Porque no basta con producir: hay que transmitir, transformar, distribuir.
Líneas de transmisión de alta tensión: entre 1 y 1.5 millones de dólares por kilómetro.
Subestaciones: de 5 a 10 millones por unidad.
Transformadores de potencia: hasta 2 millones cada uno.
Y luego vienen los invisibles: sistemas de control, compensación reactiva, protecciones, derechos de vía…
Cada componente suma. Ninguno es opcional.
El momento en que las cuentas hablan
Una noche, frente a su cuaderno de notas, el estudiante decidió hacer una simulación sencilla. Nada complejo, solo una aproximación realista a lo que podría construirse con 7,000 millones de dólares.
- 3,000 megawatts de solar fotovoltaica: 3,000 millones
- 2,000 kilómetros de líneas de transmisión: 3,000 millones
- 1 GWh de almacenamiento en baterías (2 horas): 600 millones
- Subestaciones, control y contingencias: 400 millones
Total: 7,000 millones exactos.
Resultado: apenas el 10 % de la meta de 29,000 megawatts.
Se detuvo. Hizo una cuenta obvia:
—¿Entonces para alcanzar el 100 % se necesitarían 70 mil millones?
Y enseguida, él mismo se corrigió. No era tan simple.
Los proyectos a gran escala —sabía ya— permiten ciertas eficiencias: compartir infraestructura, reducir costos unitarios, optimizar ubicación y logística. Aun así, revisando estimaciones más rigurosas, concluyó que la inversión realista para alcanzar los 29,000 megawatts tendría que oscilar entre 25,000 y 30,000 millones de dólares.
Probó con otras combinaciones. Intentó un esquema más híbrido: ciclo combinado, renovables, algo de hidroeléctrica.
Cada vez que ajustaba el mix, las cifras cambiaban… pero la conclusión no: con ese presupuesto, no era viable alcanzar esa meta.
Conclusión de tesis
En su defensa final, el estudiante fue claro:
“Siete mil millones de dólares representan una inversión significativa. Pero no son suficientes para incorporar 29,000 megawatts de nueva generación eléctrica si se considera al sistema eléctrico como un todo: generación, transmisión, subtransmisión, transformación y distribución.
“A primera vista, podría pensarse que si con esa cifra se alcanza un 10 % de la meta, entonces bastaría multiplicar por diez para completarla. Pero el sistema eléctrico no escala de forma lineal.
“Es cierto que los proyectos a gran escala permiten ciertas eficiencias: compartir infraestructura, reducir costos unitarios, optimizar la localización. Sin embargo, incluso considerando esos factores, los modelos más sobrios indican que alcanzar los 29,000 megawatts requeriría entre 25,000 y 30,000 millones de dólares, bajo condiciones técnicas, logísticas y económicas razonables.
“Pretender lo contrario no solo es poco realista: puede resultar riesgoso. Porque la capacidad instalada sin red de soporte es como una autopista sin rampas de acceso. Está ahí, pero no se puede usar con seguridad.”
Epílogo
Esa noche, mientras regresaba a casa en el transporte público, el estudiante pensaba en su tesis.
No había demostrado su hipótesis. Pero había descubierto algo más profundo: que en el mundo de la energía, las cifras no bastan —requieren contexto, red, sustancia—. Y que dudar con rigor abre más caminos que aceptar verdades sin examinarlas.
“…dudar con rigor abre más caminos que aceptar verdades sin examinarlas”.
Al principio, 7 mil millones de dólares le parecieron una cifra gigantesca.
Ahora sabía que, en proyectos de dimensión nacional, la escala no se mide con lógica doméstica. Lo que parece mucho en una casa, puede no alcanzar para encender un país.
Pero construyó algo que ni el mejor presupuesto garantiza: un criterio propio, sólido y limpio.
Y al final del día, eso también es capacidad instalada.

*/ Dr. Jesús Pámanes es ingeniero especializado en operación de sistemas eléctricos. Dirigió y fue el creador del sistema de capacitación virtual del CENACE, tanto en su etapa como Campus Virtual en la CFE como en la posterior Universidad Corporativa del propio organismo. Actualmente lidera Pámanes Consulting, firma dedicada a soluciones estratégicas para redes con alta penetración renovable. Es autor de libros sobre liderazgo y educación técnica, y promotor de la innovación en el sector energético.
LinkedIn: Jesús Pámanes Sieres
Las opiniones vertidas en la sección «Plumas al Debate» son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la posición de Energía a Debate, su línea editorial ni la del Consejo Editorial, así como tampoco de Perceptia21 Energía. Energía a Debate es un espacio informativo y de opinión plural sobre los temas relativos al sector energético, abarcando sus distintos subsectores, políticas públicas, regulación, transparencia y rendición de cuentas, con la finalidad de contribuir a la construcción de una ciudadanía informada en asuntos energéticos.

 Transporte y Logística
Transporte y Logística Tecnología e Innovación
Tecnología e Innovación Sustentabilidad
Sustentabilidad Responsabilidad Social
Responsabilidad Social Crisis Climática
Crisis Climática Pobreza Energética
Pobreza Energética Revista
Revista

 Infografías
Infografías